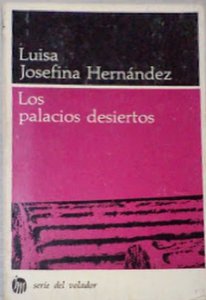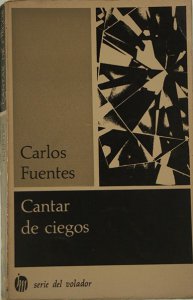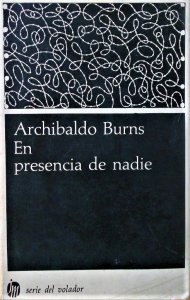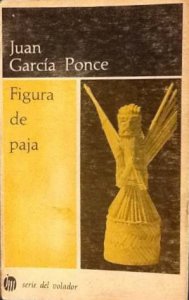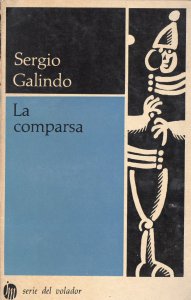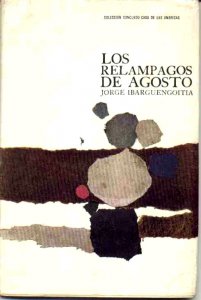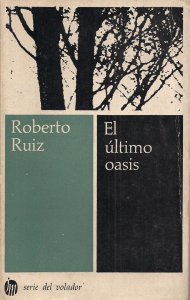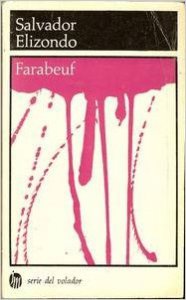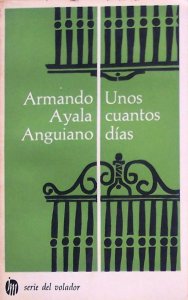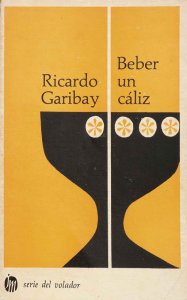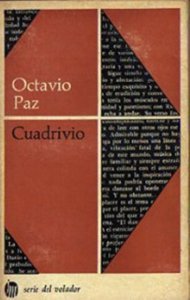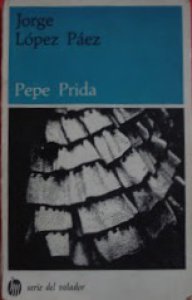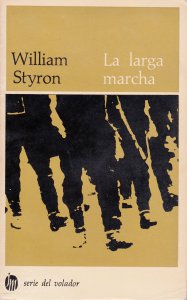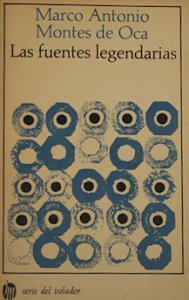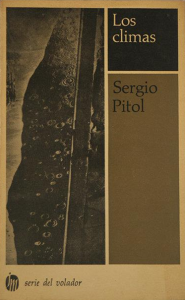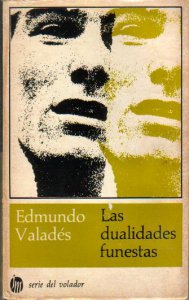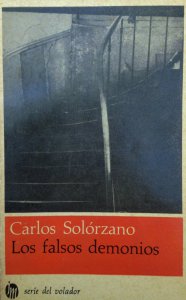2016 / 17 oct 2018
Los palacios desiertos, tercera novela de Luisa Josefina Hernández, comienza con el suicidio de Rob Marlon, un estadounidense anodino que imparte clases de inglés en la Ciudad de México. Tras su muerte, Luis, su vecino, quien funge como narrador-personaje, se dedica a indagar en los posibles motivos que condujeron a Marlon a terminar con su vida. Entre los papeles de Rob y durante su investigación, Luis encuentra textos que se intercalan en el relato: la novela autobiográfica inconclusa de Marlon y los diarios de Elena Gonzaga, su amante. En Los palacios desiertos, Luisa Josefina Hernández cuenta la historia de personajes atormentados que fallan en su intento por relacionarse con los otros.
La novela se publicó con el sello de la editorial Joaquín Mortiz en la Serie del Volador en 1963. Antes de su edición impresa, aparecieron las primeras páginas en el número 26 (abril-junio, 1963) de La Palabra y el Hombre, revista de la Universidad Veracruzana. La novela cuenta con una traducción al ruso y volvió a publicarse en el año 2004 en Editores Mexicanos Unidos como parte de la Colección Club de Lectores. En el verano de 1964, Juan Rulfo escribió una breve reseña de la obra en el número 3 de la revista Books Abroad, en la cual destacó la manera en que la autora retrató las relaciones humanas, así como la construcción del carácter de los personajes.
Luisa Josefina Hernández nació en la Ciudad de México en 1928. Fue hija de una conocida familia campechana, que la educó según las costumbres de ese estado y de la época: desde niña aprendió a tocar el piano y a hablar otros idiomas. Aunque la escritora nunca vivió en Campeche, las visitas constantes al puerto hicieron que este lugar se convirtiera en un escenario recurrente en su obra, en la cual quedó manifiesta su procedencia familiar.
Si bien, durante la juventud de Luisa Josefina Hernández la Revolución mexicana había quedado atrás, su presencia era patente en el imaginario colectivo. Tras el movimiento armado vinieron años de reestructuración ideológica y material del país; fue una época que se caracterizó por su transición hacia la modernidad y el anhelo de progreso. Julia Tuñón enlistó, a manera de síntesis, algunos de los rasgos más importantes que definieron este periodo, entre los que se encuentran: un sistema económico capitalista que dependía en gran medida del exterior, un sistema político aparentemente democrático que no ofrecía alternativas reales ni era del todo representativo, un régimen pacífico que devino en estabilidad política, el aumento demográfico de la urbe, el paso de una economía agraria a una industrial, una creciente modernidad y el proyecto de secularización inscrito en un laicismo oficial que, sin embargo, se movía bajo la influencia del catolicismo y sus principios.[1]
Durante los gobiernos de Manuel Ávila Camacho (1940-1946), Miguel Alemán (1946-1952) y Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) se logró un crecimiento económico que no se había conseguido desde el conflicto revolucionario, gracias a ello, la clase media, hasta entonces incipiente, se robusteció. Una de las características más notables de este periodo fue el auge que experimentaron las artes y las letras. La profesionalización de la literatura se manifestó mediante el incremento de publicaciones, editoriales, bibliotecas, así como premios y becas a los que los escritores podían acceder. Luisa Josefina Hernández fue la primera mujer que obtuvo la beca del Centro Mexicano de Escritores (1952-1953, 1954-1955), gracias a esto convivió con autores como Juan Rulfo, Alí Chumacero, Tomás Segovia, Sergio Galindo, Clementina Díaz y de Ovando y Rosario Castellanos, por mencionar algunos. Julia Tuñón apuntó al respecto:
La cultura aparece muy vinculada al Estado como promotor y a la retórica de la Revolución mexicana, aunque existieron intentos de muy diverso orden. Se participaba de la llamada “cultura occidental” y se observaban de lejos sus paradigmas para no quedarse atrás en su ejercicio, aun cuando se buscó insistentemente un nacionalismo cultural. La “Unidad Nacional” fue un propósito explícito en los discursos políticos, girando siempre alrededor del Estado pero, salvo los intentos de José Vasconcelos y algunos otros durante el Cardenismo, se careció de proyectos claros y definidos. Sin embargo, el Estado sí propició el desarrollo de la cultura mediante la creación de instancias de investigación, de fomento al arte y a la literatura y cupieron ideologías variopintas de manera flexible, adaptándose a las nuevas circunstancias y a los nichos de recepción del momento.[2]
A mediados del siglo xx, la Ciudad de México ofrecía posibilidades culturales que eran inexistentes en el resto del país, por lo cual muchas familias decidieron migrar a ésta. La Universidad Nacional Autónoma de México se volvió un centro de encuentro entre intelectuales que protagonizaron la vida cultural de nuestro país, particularmente, en la Facultad de Filosofía y Letras, donde Luisa Josefina Hernández conoció a algunas figuras literarias importantes de la época, como Juan García Ponce, Emilio Carballido, Jorge Ibargüengoitia, Sergio Magaña y Sergio Fernández.
![]() Los palacios desiertos en el contexto de la literatura mexicana
Los palacios desiertos en el contexto de la literatura mexicana
A partir de la década de los cincuenta la novela mexicana se transformó radicalmente. Se alejó de los rasgos que definieron a los relatos de la Revolución, así como de los temas característicos del costumbrismo y del realismo social para adquirir una fuerza y vitalidad inusitada. Algunos críticos sitúan la publicación de Al filo del agua (1947) de Agustín Yáñez como una fecha paradigmática al respecto.
Luisa Josefina Hernández perteneció a la Generación del Medio Siglo (conformada por autores nacidos entre 1921 y 1935) y, a su vez, formó parte de la generación de escritores que inauguraron la “nueva novela mexicana”, la cual se caracterizó por mostrar una visión crítica de la realidad que se vivía en México y por construir meticulosamente la complejidad psicológica de los personajes. Entre los autores que representan esta corriente literaria se encuentran: Guadalupe Dueñas, Elena Garro, Rosario Castellanos, Emilio Carballido, Luis Spota, Sergio Fernández, Sergio Galindo, Amparo Dávila, Carlos Fuentes, Juan García Ponce, Salvador Elizondo, Elena Poniatowska y Vicente Leñero.
Con el fin de situar la obra narrativa de Luisa Josefina Hernández en la literatura mexicana, Elsa Margarita Saucedo propuso en su tesis doctoral que la autora “representa un punto central en la narrativa mexicana de su generación así como un enlace con la generación anterior de Revueltas (1914), Arreola (1918) y Rulfo (1918)”.[3] Asimismo, Saucedo identificó en las novelas de Hernández algunos temas propios de estos autores, como la denuncia social, inquietudes metafísicas o bien, características propias del realismo mágico, y, al mismo tiempo, intereses comunes con sus contemporáneos, como la visión histórica de Carlos Fuentes, el interés de Vicente Leñero por los neuróticos, la exploración psicológica de Sergio Galindo, o bien, la reflexión sobre del mal, característica de la obra de Juan García Ponce.
Es importante señalar que Luisa Josefina Hernández fue una figura relevante en el contexto cultural mexicano del medio siglo. Cuando se publicó Los palacios desiertos en 1963, las escritoras mexicanas ya contaban con una breve, pero significativa genealogía de autoras que habían abierto el camino para la inserción de las mujeres en la literatura. Desde la década de los cincuenta, la presencia de escritoras comenzó a manifestarse y a tomar fuerza gracias a figuras como Rosario Castellanos, Elena Garro, Inés Arredondo y Amparo Dávila, sin embargo, su participación era limitada; un ejemplo de ello es la exigua aparición de narradoras y poetas en antologías de la época pese a su calidad literaria.
Es un hecho que Luisa Josefina Hernández fue la escritora mexicana más prolífica del siglo xx. Si bien su obra ha abarcado diversos géneros literarios, su figura está asociada a su trabajo como dramaturga pese a que su producción novelística es también considerable. Hernández publicó veinte novelas y otras tres permanecen inéditas. De igual manera, su obra narrativa ha sido reconocida con premios literarios importantes: Nostalgia de Troya (1970) ganó el Premio Magda Donato en 1971 y Apocalipsis cum figuris (1982) recibió el Premio Xavier Villaurrutia.
Entre 1959 y 1964 Luisa Josefina Hernández publicó sus cuatro primeras novelas: El lugar donde crece la hierba (1959), La plaza de Puerto Santo (1961), Los palacios desiertos (1963) y La cólera secreta (1964).
Las primeras novelas de Luisa Josefina Hernández se caracterizan por plantear desde las primeras páginas un misterio que busca enganchar al lector, Los palacios desiertos no es la excepción: Rob Marlon, un estadounidense que vivía en la Ciudad de México, se suicida. Tras lo cual, su vecino Luis se encarga de resguardar sus papeles, entre los que encuentra la novela inconclusa autobiográfica de Rob y el diario de su amante, una mujer llamada Elena Gonzaga. Tras leerlos, Luis se obsesiona con investigar cuáles pudieron ser los motivos de Marlon para terminar con su vida. Inmerso en su investigación, Luis visita a la madre de Elena, así, un segundo diario se añade a la narración. Como estrategia narrativa, Hernández incorporó estos textos a su novela, lo cual no sólo derivó en el carácter híbrido de ésta, sino también en la presencia de diversos narradores que traslapan diferentes realidades y dan agilidad a la obra, de ahí que un mismo evento pueda ser contado más de una vez, es decir, el discurso se escinde en tres puntos de vista: el de Rob, el de Elena y el de Luis.
Los palacios desiertos se configura desde la perspectiva de este último, quien organiza los escritos que el lector tiene a su alcance, a los que añade sus propios comentarios. Así, la novela consta de nueve partes: se intercalan los dos diarios de Elena, la novela autobiográfica de Rob, la historia de santa Marta y el dragón y las intervenciones de Luis. Esta multiplicidad de narradores tiene como consecuencia que el lector se acerque a los personajes con distancia, ya que no puede confiar en lo que lee.
Las primeras novelas de Luisa Josefina Hernández tienen lugar tanto en la urbe como en la provincia. La mayor parte de la trama de Los palacios desiertos se desarrolla en la Ciudad de México, de ahí que Hernández sitúe la acción narrativa en espacios determinados: la casa de huéspedes donde Marlon y Luis viven, característica de la clase media de aquella época, la tienda departamental donde Elena trabaja, la Facultad de Medicina a la que Luis asiste de vez en cuando y un hospital. Al respecto, en “El monumento literario de Luisa Josefina Hernández”, Severino Salazar refiere la presencia de la Ciudad de México en la obra de Hernández:
La ciudad que ella nos alumbra contiene modestos rincones, bullendo de drama, bien identificables: los populares cafés de chinos, un departamento deprimente donde vive el modelo de trajes de baño (La memoria de Amadís); un hotel de segunda o una casa de huéspedes, (Los palacios desiertos); los departamentos y los lugares de diversión de la clase media, (La cólera secreta, La noche exquisita, de 1965), etcétera. El valle que elegimos, también de 1965, como su título bellamente lo afirma, es un homenaje a la Ciudad de México. En la mitad de los sesenta la ciudad era un motivo ineludible, estaba en los ojos de todos los narradores. Y por coincidencia editorial, este año aparecerían tres novelas de nuestra autora.[4]
En su carácter de extranjero, Rob Marlon es el único personaje que refiere directamente a la urbe. Ésta se vuelve espacio de su búsqueda y al mismo tiempo, el lugar donde puede sentirse cómodo. Marlon afirma ser “un norteamericano aterrorizado que ve en México, no la ciudad, sino el desierto donde se persigue a sí mismo. El país donde no da vergüenza ser extravagante o morirse de hambre”.[5]
El acercamiento a los personajes que propone Hernández, permite conocerlos desde diferentes perspectivas. Así, el lector sabe la manera en que éstos perciben a los otros. Por ejemplo, el primer acercamiento a Marlon procede de Luis, quien para describirlo, señala:
Rob no era alto. Era más bien pequeño, pero con una musculatura extraordinaria: sus brazos, su espalda, su pecho, correspondían a los de un hombre veinte centímetros más alto que él. La parte inferior de su cuerpo, sin ser desproporcionada, hubiera correspondido mejor a un hombre delgado. […] Tenía un aire casi cómico de gorila amaestrado.[6]
Algunas páginas más adelante, añade:
Rob era un norteamericano como me imagino que hay muchos otros. Atlético de cuerpo, con la cultura total que un joven europeo ha adquirido al salir de la secundaria; pobre como una rata, veterano de una guerra, y sin oficio definido. Vivía de dar clases de inglés, que no le duraban más de tres o cuatro meses, por motivos que nunca pude definir, pero que debían atribuirse a su carácter desagradable. En realidad, lo que hacía con mayor entusiasmo era escribir; a veces durante noches enteras, y siempre en máquina.[7]
Luis es el primer personaje que esboza la figura de Marlon; gracias a él es posible saber que Rob tenía 33 años, que daba clases de inglés para sobrevivir y que disfrutaba de escribir, a su vez, alude a su intento de suicidio, provocado por la negativa de Elena a dormir con él. Conforme avanza la narración, la imagen de Marlon se complejiza, ya que Hernández contrapone las intervenciones de Elena, quien afirma en su primer diario:
Una mañana vi un hombre que me miraba. Era el americano más hermoso que haya pisado el departamento de ropa de señora de una tienda. Era el hombre más hermoso que había visto […]. Es hermoso. Tiene la piel blanca y la barba negra es azul sobre su piel. Lo he soñado. En el sueño, yo decía: “Es un tigre, es un lobo, es un jaguar…” y dijera lo que dijera, siempre me refería a él.[8]
En su segundo diario, Elena escribe:
En ese hombre sospecho una voracidad que reduce mi voluntad de rechazarlo a un mero silencio. Y me ofende, como nadie me ha ofendido todavía. Me insulta con su cuerpo exhibido de extranjero ignorante de los pudores de nuestra raza, con sus ojos borrados y exigentes, con la naturalidad despectiva y confianzuda de su paso.[9]
Esta aparente incoherencia en la representación de los personajes, así como la reconstrucción temporal de los hechos que Hernández propone (desde el principio se anuncia el final trágico de Marlon), tienen la intención de distanciar al lector y de crear una atmósfera de suspenso para que éste se involucre con los acontecimientos.
Es importante añadir que Los palacios desiertos inicia con el epígrafe de Eurípides: “Viviré en desierto palacio, no en los brazos del que me engendró”; éste, además de revelar el origen del título de la novela, delata la naturaleza de los conflictos de Rob y Elena: ambos fallan invariablemente en su intento por relacionarse con los otros. Elsa Margarita Saucedo concibe a estos personajes como:
Dos neuróticos productos de su ambiente familiar, seres incapaces para la entrega porque han sido testigos y/o víctimas del abuso y la imposición de la “ley del padre” dentro del seno familiar. Esto los ha condicionado a tal grado que se ven incapacitados para establecer una relación auténtica con otros seres humanos, lo cual los conduce al aislamiento y al fracaso en la relación amorosa.[10]
Si bien los miembros de las familias de Rob y Elena aparecen en la novela y pueden considerarse como personajes secundarios, es innegable que su presencia en la narración es importante. Las representaciones que Hernández elabora de la maternidad, ligada a la sumisión y la paternidad, vinculada con el dominio y la violencia, le sirven para señalar los efectos devastadores del patriarcado en los individuos y, al mismo tiempo, critica y desmitifica a la familia, una de las instituciones más importantes en la cultura mexicana.
![]() La novela póstuma de Robert Marlon
La novela póstuma de Robert Marlon
Una parte considerable de Los palacios desiertos corresponde a la novela autobiográfica de Marlon. En ésta aparecen dos narradores: uno omnisciente y otro en primera persona. El narrador omnisciente refiere la infancia del pequeño Peter, la vida con su familia: el padre, un médico morfinómano que agrede reiteradamente a la madre. En esta parte de la novela, la figura del padre es fundamental, ya que el niño presencia el abuso y acude a ayudar a la madre cuando es preciso: “Fue al cuarto de su madre y allí la vio con un hilillo de sangre junto a la boca mientras que el doctor, de pie frente a ella, la amenazaba con el puño cerrado”.[11] Pese al rechazo y el temor que el pequeño Peter siente frente a su padre, su influencia es tan fuerte que termina deseando ser como él: “Miraba fijamente al padre que era fino, bien hecho, de clase más alta que su madre y de educación más completa, y quería ser él. Aun en los peores momentos… pero ¿cómo iba a ser posible que este muchacho de mandados, rubicundo y vulgar, pudiera ser como él?”.[12] Con la historia del pequeño Peter, Hernández intenta explicar el carácter y la conducta de Rob, quien pareciera mirarse a la distancia.
El segundo narrador habla en primera persona y describe la vida adulta de Rob. Se ocupa de relatar con detalle los altibajos en su ánimo derivados de su relación con Elena, así como el periodo anterior a su suicidio, del que dice:
Elena es obcecada como pocas personas y lo que más me indigna es que esto que para ella tiene tan poca importancia para mí es vital. Se lo he dicho ayer y ha sonreído vagamente. No amaneceré un día más y ella sonríe. Pues bien. No amaneceré un día más. Lo repito y lo cumpliré.[13]
Si bien se presenta como inconclusa, la novela de Marlon permite que Hernández añada elementos que enriquecen la narración y dan pistas sobre las causas del suicidio de Rob.
La segunda mitad de Los palacios desiertos corresponde a los dos diarios de Elena. Su estructura es similar a la de la novela de Marlon pese a que sólo participa una narradora en primera persona: se intercalan situaciones del pasado que aluden a la infancia de Elena, donde habla de la relación conflictiva con sus padres y, a la par, cuenta de Rob, de otros hombres y de su aversión al matrimonio, a través de la cual, Hernández critica las estructuras de poder que subyacen en éste. Gracias a los diarios de Elena es posible saber que ella y Rob tuvieron en común un padre violento y abusador, esta situación los hace similares y al mismo tiempo los aleja. Elena dice de su padre:
Mi padre murió repentinamente quince días antes de que yo me casara con un pusilánime llamado Ernesto con el único propósito de huir de mi casa y de su presencia. Por más que imaginara todas las humillaciones que probablemente me esperaban al lado de Ernesto, ninguna de ellas me quitaba la sensación de dar un paso hacia la libertad. [...] Naturalmente no me casé. ¿Qué objeto tenía ahora si ya era dueña del campo de batalla?[14]
Una característica importante de los diarios de Elena es que ahí consigna los sentimientos contradictorios que Rob le produce: por un lado siente repulsión y, por otro, atracción. Esta ambigüedad es muy similar a la que ambos sienten respecto a su padre. Elsa Margarita Saucedo explica esta situación argumentando que Hernández construye esta paradoja cuando “toma el psicoanálisis freudiano y lo enfrenta a las normas del existencialismo”.[15]
Una parte fundamental de los diarios es la transcripción de la historia de santa Marta y el dragón: la joven Marta entra a un bosque donde vive un dragón al que todos temen, tras verlo se da cuenta de que es hermoso y quiere permanecer a su lado, sin embargo, ambos se dan cuenta de que eso no es posible, así que el dragón abandona el bosque para que los aldeanos lo maten. Por medio de este relato Elena puede explicar en un registro fantástico la manera en que percibe a Rob y se mira a sí misma.
No hay nada más tremendo que la imaginación y el deseo de los de mi raza, nacidos para la soledad, la destrucción y la melancolía; engendrados de alguna unión monstruosa, llevamos en el cuerpo las señales de la crueldad, la distracción abandonada y enloquecida de nuestras madres. [...] Nada es terrible en nuestras vidas salvo el hecho de vivirlas: todo es terrible en nuestras vidas.[16]
Esta historia, además de dar más pistas sobre los personajes, adelanta el final trágico de Rob: el dragón del relato, que parecía invulnerable y aterrador, se autodestruye:
Un dragón no es eterno. Una vez vino a matarme una escuadra de soldados y con un solo aliento los convertí en cenizas. Ellos no sabían que la vida nuestra es premeditada y misteriosa. Nadie puede exterminarnos sin contar con nuestra voluntad. Nadie. Por eso parecemos eternos.[17]
El relato de santa Marta hace referencia a la historia que el monje dominico Santiago de la Vorágine dejó documentada en Leyenda dorada, una vasta compilación de narraciones hagiográficas del siglo xiii que Luisa Josefina Hernández seguramente conocía, puesto que había estudiado iconografía cristiana. El capítulo 105 de la obra, Santiago de la Vorágine se ocupa de la leyenda de santa Marta y cuenta cómo logró liberar a los habitantes de un pequeño pueblo de la presencia de un dragón que se escondía en un bosque: tras rociarlo con agua bendita y mostrarle la señal de la cruz, éste se volvió manso y permitió que Marta le atara su túnica al cuello, después lo condujo hasta un lugar despejado, donde los hombres del pueblo lo mataron a pedradas.
Pese a que el extenso trabajo literario de Luisa Josefina Hernández generó numerosos estudios y críticas durante la segunda mitad del siglo xx, la atención hacia su obra dramática ha eclipsado su también prolífica producción novelística. Aunado a ello, la respuesta de la crítica literaria frente a la narrativa de Hernández se ha reducido principalmente a reseñas breves. En el artículo titulado “Luisa Josefina Hernández, Apocalipsis cum figuris. El otro hasta el fin del mundo”, la investigadora Raquel Mosqueda recogió dos fragmentos sobre la recepción crítica que ha recibido la narrativa de Hernández, a partir de los cuales enfatiza la diversidad de juicios que la ha caracterizado:
Las opiniones al respecto son encontradas. Para críticos como Christopher Domínguez, en la mayoría de sus novelas: “[…] leemos un realismo cada vez más sentimentaloide y doméstico, ayuno de invenciones y atrevimientos. Ella […] tomó la decisión de mantenerse al margen de la aventura ‘modernista’”; en cambio, otros estudiosos señalaron en su momento: “[…] ya tiene esta autora una obra considerable; a tal grado, a nuestro juicio, que quizá es ya la escritora mexicana más importante, desde sor Juana”. Ambas valoraciones, reduccionistas y hasta superficiales, no toman en cuenta la complejidad de una obra, si bien desigual, plena de aspectos sugestivos.[18]
En “Laberinto”, el suplemento cultural del periódico Milenio, Severino Salazar escribió un artículo dedicado a la producción literaria de Luisa Josefina Hernández en el que abordó algunos aspectos de su obra narrativa. Cuatro años más tarde, éste se publicó nuevamente en la revista Tema y Variaciones de Literatura. Es importante señalar que, para su análisis, Salazar consideró las dieciséis novelas que hasta entonces Hernández habían publicado y concluyó:
Se trata de una escritora dueña de un proyecto literario de largo aliento, genial. Un proyecto que permanece en parte oculto, ya que esta obra no ha sido ampliamente difundida como bien lo merece. Me temo que el grueso de sus lectores no ha llegado aún. De todos modos se trata de un proyecto sólido, apabullante, bien pensado y planeado (hecho al margen de los reflectores enceguecedores de la moda o del feminismo ramplón), comparable al de José Revueltas o al de sus compañeros de generación Juan García Ponce y Jorge Ibargüengoitia. Cada novela y cada texto para la escena es una pieza bien ensamblada, sin desperdicio, en dicho monumento.[19]
Elsa Margarita Saucedo incorporó a su tesis doctoral titulada Las tres etapas en la narrativa de Luisa Josefina Hernández (1959-1980): una perspectiva feminista un breve apartado que aborda la recepción crítica de la narrativa de la autora en cuestión. Saucedo incluyó la opinión de la escritora Sara Sefchovich, quien elogió la prosa de Hernández y respecto a Los palacios desiertos y Nostalgia de Troya (1972) afirmó:
Dos obras de Luisa Josefina Hernández: Los palacios desiertos y Nostalgia de Troya, son historias aparentemente sencillas, claras, internacionales en sus personajes, ritmo, lenguaje, facilidad de lectura y estilo de inteligencia. Están pobladas de seres, como esos cualquiera que llenan el mundo con sus aparentes pequeñeces para desdoblarse hasta la complejidad de la neurosis, con un “artificio que deja estupor”. Personajes que se acercan al estereotipo sin serlo porque conservan su calidad de sufrientes.[20]
El trabajo de investigación de Elsa Margarita Saucedo es, hasta ahora, el único trabajo académico que se ha ocupado de analizar Los palacios desiertos, sin embargo, se trata de un estudio panorámico que incluye las novelas publicadas por Luisa Josefina Hernández entre 1959 y 1980. Pese a que Luisa Josefina Hernández es una autora que se ha ganado un lugar como narradora y como dramaturga y no ha dejado de publicar (Mis tiendas y mis toldos y El discurso nocturno aparecieron en 2013 y 2014, respectivamente), sus novelas más recientes siguen en espera de un análisis que examine a profundidad la evolución de narrativa de una de las autoras mexicanas más importantes de las últimas décadas.
Hernández, Luisa Josefina, Los palacios desiertos, México, D. F., Joaquín Mortiz (Serie del Volador), 1963.
Molina, Silvia, “La presencia de Campeche en Los grandes muertos de Luisa Josefina Hernández”, Discurso de ingreso, Academia Mexicana de la Lengua, 26 de junio de 2014, (consultado el 1 de marzo de 2015).
Mosqueda, Raquel, Cuatro narradores hacia otro: Clarice Lispector, Silvina Ocampo, Manuel Puig, Luisa Josefina Hernández, México, D. F., Universidad Nacional Autónoma de México/ Instituto de Investigaciones Filológicas (Resurrectio; 6/ Estudios; 2), 2013.
Salazar, Severino, “El monumento literario de Luisa Josefina Hernández”, Tema y Variaciones de Literatura, vol. 30, ene-jun, 2008, pp. 99-106, Repositorio Institucional Zaloamati de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, (consultado el 4 de mayo de 2015).
Saucedo, Elsa Margarita, Las tres etapas en la narrativa de Luisa Josefina Hernández (1959-1980): una perspectiva feminista, Tesis de doctorado, Universidad de California en Irvine, 1990.
Urrutia, Elena (coord.), Nueve escritoras mexicanas nacidas en la primera mitad del siglo xx, y una revista, México, D. F., El Colegio de México/ Instituto Nacional de las Mujeres, 2006.
Los palacios desiertos se pueblan un día con el extraño amor de dos seres en cuyas vidas nada es terrible, axcepto el hecho de vivirlas. Por encima de lo aparente, Elena encuentra la verdad que la lleva a la acción, y se acerca a Rob Marlon y a su destino destructor. El mundo revela su aspecto de laberinto en donde encarna el mito; se desvanecen las máscaras que nos protegen de la realidad, y los hechos cobran su sentido profundo iluminados por el odio: el mismo odio que al envenenar otras relaciones determinó esta historia. Cuando destruye todo, el tiempo deja sólo el gran consuelo de olvidar.
Luisa Josefina Hernánez nació en 1928. Es maestra de composición dramática en la Universidad Nacional Autónoma de México y ocupa un lugar destacado entre los autores teatrales de su generación. Ha publicado otras dos novelas: El lugar donde crece la hierba (1959) y La Plaza de Puerto Santo (1961)