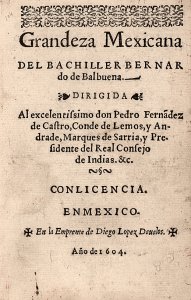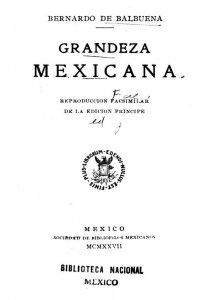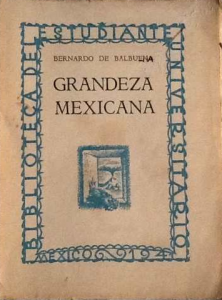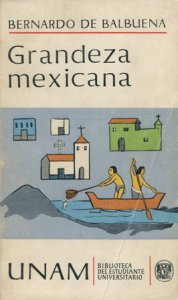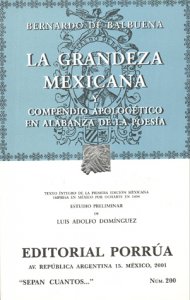2016 / 05 dic 2017
Luego de la muerte de su esposo y del ingreso de su único hijo a la Compañía de Jesús, doña Isabel de Tobar y Guzmán ha decidido abandonar la áspera villa de San Miguel de Culiacán, conquistada por sus ancestros, y pasar el resto de sus días enclaustrada en un convento de la ciudad de México. Antes de emprender su viaje, solicitó al bachiller Bernardo de Balbuena, quien la visitó en aquellos parajes una temporada de 1602, le diera detallada cuenta de las maravillas de la capital del virreinato, ya para que “alentada se diese prisa a concluir su comenzado viaje”, ya para que “no se le hiciese del todo nueva la grandeza de la tierra”.[1] Balbuena, que para entonces rondaba los cuarenta, prometió cumplir con el encargo.
Algo de estima sentía este caballero por Isabel de Tobar, a quien llamó “Dulce regalo de mi pensamiento” en uno de sus sonetos, y cumple su promesa con creces. Dos años después de la visita, la noble dama de Culiacán tiene entre sus manos un libro titulado Grandeza mexicana. Junto a la ventana que recorta un trecho del paisaje azul y ocre del desierto, la dama se sienta y hojea, complacida, esa epístola de casi dos mil versos en la que se describe minuciosamente la urbe a la que pronto va a encaminarse. Cuando hizo su petición, doña Isabel no sospechaba que Bernardo de Balbuena le respondería con una de las obras capitales de nuestro virreinato, una de las más importantes jamás dedicadas a la ciudad de México y un poema que ha sido admirado por muchos lectores a lo largo de los siglos, dentro y fuera del país.
![]() La primera edición de la Grandeza mexicana: un parto doble
La primera edición de la Grandeza mexicana: un parto doble
En 1604 vieron la luz en la ciudad de México lo que parecieran ser dos primeras ediciones de la Grandeza mexicana: una proveniente de la imprenta de Melchor Ocharte y otra de la de Diego López Dávalos. La primera está dedicada a fray García de Mendoza y Zúñiga, arzobispo de México de 1601 a 1606; la segunda, al conde de Lemos y Andrade, presidente del Real Consejo de Indias y mecenas de Lope de Vega, Miguel de Cervantes y Luis de Góngora. Las ediciones sólo difieren entre sí en la portada y en los primeros folios. En la de Ocharte éstos los ocupa una dedicatoria en prosa, de poco más de una página, a fray García de Mendoza; en la de López Dávalos hallamos una canción elogiosa dirigida al conde de Lemos. Salvo por estos textos, escritos por el mismo Balbuena, las dos ediciones son idénticas.
Este parto doble ha desconcertado a muchos estudiosos y se le ha querido explicar de diversas maneras. Por ejemplo, García Icazbalceta sugiere que, luego de la muerte del arzobispo en 1606, Balbuena reimprimió su obra, conservando la fecha de 1604 y dedicándola a algún mecenas vivo de quien sí pudiera obtener algún beneficio concreto. Según el crítico, no volvió a imprimirse esta segunda versión en la imprenta de Ocharte porque sencillamente “ya no existía”.[2] Aunque, ¿por qué conservaría Balbuena la fecha de la impresión anterior? Mejor parece la hipótesis de José Rojas Garcidueñas, quien cree que Balbuena imprimió únicamente la edición de Melchor Ocharte, dedicada al arzobispo de México y destinada a circular en dicha ciudad; a algunos ejemplares de esta primera tirada, que pretendía distribuir en la Península, les retiró los primeros folios y los sustituyó con la dedicatoria al conde de Lemos, salida de la imprenta de López Dávalos: “Son dos flechas disparadas a sendos blancos, los de aquellos personajes de las respectivas dedicatorias, a quienes trataba de halagar para tenerlos propicios”.[3] ¿Por qué no realizó Melchor Ocharte ambas versiones de la Grandeza mexicana? No podemos saberlo con certeza.
Lo que sí sabemos es que en la primera edición de la obra de Balbuena, además de las licencias y preliminares de rigor, una cantidad considerable de textos orla el poema que da título al volumen. En primer lugar están las dedicatorias, ya mencionadas, al arzobispo y al presidente del Real Consejo de Indias. En la segunda, curiosamente, Balbuena parece dedicar al conde no la Grandeza, sino El Bernardo: “Yo cantaré de tu español Bernardo, / las antiguas victorias y hazañas”.[4] Sabemos que para 1604, nuestro poeta tenía ya escrito su poema épico sobre el héroe de Roncesvalles y es probable que tuviera intenciones de publicarlo. Por eso había escrito ya la dedicatoria pero, dado que la Grandeza se publicó antes por alguna razón, quizá la incluyó en el volumen para ganarse el mecenazgo del conde de Lemos sin hacer (¿por las prisas?) las modificaciones pertinentes. En segundo lugar tenemos “Al lector”, en el que nuestro poeta explica que la razón de no haber dado previamente sus obras a las prensas fue temer que su libro pudiera no gustar a alguno (soberbia pretensión); ahora, convencido de que “no es posible que este mi libro sea para todos”,[5] lo saca a la luz.
Luego viene la carta a Antonio de Ávila y Cadena, arcediano de Nueva Galicia, conocida como la “Carta al arcediano”. Juan José de Eguiara y Eguren la creyó “muy erudita y hermosa, elegante en el uso castizo del idioma castellano, donde le da cuenta del nombre y argumento de la obra”.[6] Creo que el bibliógrafo del siglo xviii o no leyó la carta o la leyó incompleta (es bastante larga), porque, si bien la carta es ciertamente erudita, Balbuena dice muy poco sobre la Grandeza. En cambio, se jacta de sus triunfos obtenidos en cuatro certámenes poéticos: uno en la fiesta de Corpus Christi, en 1585 (cuando Balbuena rondaba los 23 años); otro, ese mismo año, a propósito de la Asunción de María y con motivo de la llegada del virrey, el marqués de Villamanrique; uno más a la entrada de otro mandatario, Luis de Velasco, en 1590; y, por último, uno a la entrada de fray García de Mendoza y Zúñiga, arzobispo de México, en 1601. Balbuena reproduce y, en algunos casos, explica detenidamente las composiciones ganadoras.
En cuarto lugar hay una “Introducción”[7] que antecede a la Grandeza mexicana, donde expone los motivos que tuvo para escribirla; ofrece alguna información relevante sobre la ascendencia y lugar de nacimiento de la destinataria del poema-epístola, doña Isabel de Tobar, a quien llama “señora de tan raras partes, singular entendimiento, grados de honestidad y aventajada hermosura”;[8] y establece bien clara la diferencia entre el campo, la provincia de Culiacán, “yermas y espantosas soledades”, y las “grandezas y admirables partes de esta insigne y poderosa ciudad de México”. El contraste entre el campo y la urbe será una nota constante del poema de Balbuena, como iremos viendo.
Cierra el volumen el “Compendio apologético en alabanza de la poesía”, texto precioso, erudito y de suma relevancia en el que Balbuena, sustentado en la autoridad de autores antiguos y modernos –Aristóteles, Quintiliano, Boccaccio, san Isidoro– defiende su oficio: “la poesía, en cuanto es una obra y parto de la imaginación, es digna de grande cuenta, de grande estimación y precio, y ser alabada de todos, y generalmente lo ha sido de hombres doctísimos”.[9]
En las líneas siguientes, se deja de lado el estudio de estos textos periféricos, aunque importantes, y se destacan únicamente algunas de las notas distintivas de la Grandeza mexicana.
![]() Un retrato de la ciudad de México
Un retrato de la ciudad de México
De la famosa México el asiento,
origen y grandeza de edificios,
caballos, calles, trato, cumplimiento,
letras, virtudes, variedad de oficios,
regalos, ocasiones de contento,
primavera inmortal y sus indicios,
gobierno ilustre, religión y Estado:
todo en este discurso está cifrado.[10]
Bien conocida, esta octava real es la puerta por la cual ingresamos al recorrido poético que por la ciudad de México del siglo xvii nos ofrece la Grandeza mexicana. El poema está compuesto por nueve capítulos cuyo título corresponde a cada uno de los versos de la octava anterior; el séptimo verso se subdivide en dos capítulos diferentes: “Gobierno ilustre”, por un lado, “Religión y Estado”, por otro; el noveno, “Todo en este discurso está cifrado”, funciona como epílogo y síntesis de lo descrito en los capítulos previos, donde vemos como a través del “aire ligero, transparente de la altiplanicie, que permite apreciar los detalles y describir con justeza el color y la forma de los objetos”.[11]
Balbuena comienza su retrato de la ciudad desde el fondo, con “De la famosa México el asiento”;[12] después de dirigirse a lo largo de varios versos a doña Isabel de Tobar, “...heroica beldad, saber profundo”, pinta una vista panorámica de la urbe: su ubicación geográfica –“Casi debajo el trópico fecundo”–, sus “lejos y paisajes”, sus firmes calzadas “sobre agua hechas”, su variopinta y numerosa población, sus “mil hermosas acequias”, el comercio que entabla con Asia por el Pacífico y con Europa por el Atlántico.
Después de este primer capítulo, que recuerda esos lienzos de José María Velasco en los que se ve a la ciudad de México en el centro del valle, Balbuena nos conduce, en un acercamiento cinematográfico, al “Origen y grandeza de edificios”.[13] Nos presenta las bien trazadas líneas de la arquitectura urbana, como hace Juan O’Gorman en ese paisaje de piedra y acero que pintó desde el Monumento a la Revolución: sus calles, “a las del ajedrez bien comparadas”, las “techumbres de oro”, las torres “cuya cumbre amaga / a vencer de las nubes el altura”, las portadas, frisos y columnas. Todo lo anterior, sustentado en un “delgado suelo” de chinampas, delgada costra que yace sobre las “columnas de cristal” que fabrican “las tiernas ninfas en el mar profundo”, o sea, en el lago de Texcoco.
Viene luego aquello que sobre esos cimientos y entre esos edificios se pasea: los caballos y las riquezas.[14] Hay en México castaños, alazanes, overos, rucios, bayos, “y otros innumerables que al regazo / de sus cristales y a su juncia verde / esquilman y carcomen gran pedazo”, es decir, que pastan vorazmente y con su galope suscitan la espuma del agua, como si ésta fuera una oveja a la que un campesino trasquilara la lana blanca. El adorno de las bestias y de sus jinetes es primoroso pues México, asegura Balbuena, “[e]s la ciudad más rica y opulenta” del mundo. A ella llegan “diamantes de la India y del gallardo / Scita balajes y esmeraldas finas, / de Goa marfil, de Siam ébano pardo”, etcétera.
De las cosas pasamos a la gente. Las riquezas que arriban en las flotas de todas partes del mundo son convertidas en valiosos objetos gracias a los artesanos de la ciudad que desempeñan una notable “variedad de oficios”:[15] tejedores, escultores, plateros… A los pintores los menciona por su nombre: Andrés de Concha, Alonso Franco, Baltasar de Echave, la esposa e hija del último. Pero México también es rico en “letras, virtudes”: en ella hay “...más hombres eminentes / en toda ciencia y todas facultades / que arenas lleva el Gange en sus corrientes”; y está “llena de divinas ocasiones, / trato de Dios y religioso celo”.
Como no todo en la vida son actos píos, misas y rosarios, Balbuena dedica todo un capítulo a los “Regalos, ocasiones de contento”,[16] entre los que se cuentan “juntas, saraos, conciertos agradables, / músicas, pasatiempos y visitas”, “fiesta y comedias nuevas cada día”. No olvida la gastronomía de la ciudad: “Mil apetitos, diferentes trazas / de aves, pescados, carnes, salsas, frutas, / linajes varios de sabrosas cazas”, frutos tan varios como los del puesto en el cuadro de Olga Costa y, “Al fin, cuanto al sabor y gusto humano / abril promete y mayo fructifica”. Hay también otros placeres que el poeta, cuidadoso de su reputación, dice callando: “Sin otros gustos de diverso trato, / que yo no alcanzo y sé sino de oídas, / y así los dejo al velo del recato”. Entre todos, son las damas los “bienes mayores” de la ciudad: “Cuantas rosas abril, el cielo estrellas, / Chipre azucenas, el verano flores, / aquí se crían y gozan damas bellas”. Todo ello es posible gracias a una “Primavera inmortal”[17] que hace de la ciudad de México un verdadero locus amoenus: florece todo tipo de vegetación, vuelan las aves y murmuran las fuentes. Cuesta imaginar a Balbuena ofreciendo esta información tan mundanal pero, sobre todo, inútil a una mujer que pasaría el resto de sus días tras los muros del convento.
Anteceden al epílogo, “Todo en este discurso está cifrado”,[18] sobre el que volveremos más tarde, los dos capítulos correspondientes al verso séptimo de la octava, el cual se divide: “Gobierno ilustre”,[19] “Religión y Estado”.[20] Estos son quizá, frente al paseo delirante de colorido por el que Balbuena nos había llevado en el resto de los capítulos, los que contienen los pasajes más grisáceos. En el primero nos habla del virrey, de la Real Audiencia, del Arzobispado, de la Catedral y su cabildo. El pasaje más escalofriante es, sin duda, el que refiere a la Inquisición: “una espía, a quien no hay secreto oscuro, / que tiene ojos de Dios, y el delincuente / aun en el ataúd no está seguro”. Por el segundo desfilan las órdenes religiosas masculinas –franciscanos, dominicos, agustinos–, las femeninas –las clarisas, jerónimas, las del Real Convento de Jesús María–, otras instituciones religiosas y una que otra ceremonia. Es esperable que Balbuena culminara su descripción con el gobierno teocrático de la Nueva España. Por un lado, se trata de un acto de cortesanía, un intento de quedar bien con los poderosos; por el otro, dentro de la jerarquía virreinal, el doble gobierno de la mitra y la corona constituía el non plus ultra de la ciudad de México y es lógico que éste fuera el chapitel en la catedral de versos de la Grandeza mexicana.
La obra es un edificio de estructura sólida y contundente, en el que cada trabe y cada columna se hallan saturados de finos decorados: “profusión de ornamento, con estructura clara del concepto y la imagen, como en los altares barrocos de las iglesias de México”.[21] Hay un plan visible que nos conduce de la generalidad a la minucia, del basamento a la cumbre; al mismo tiempo, hay una multiplicidad de elementos descritos que, sin embargo, Balbuena encauza y agrupa en corrales diferenciados, donde puede mantener el control sobre ellos: dentro del orden arquitectónico, logra plasmar bien a bien la compleja multiplicidad, el caos y la proliferación propia de las grandes ciudades. Al margen de lo anterior: “1930: vistas fijas” de Octavio Paz, escrito a finales del siglo xx, sigue un procedimiento paralelo. Dentro de un bien enmarcado recorrido que va de lo más amplio (las cúpulas y torres de las iglesias) a lo más íntimo (el adolescente “multisolo en su soledumbre”), cabe, como en la Grandeza mexicana, la heterogeneidad de tianguis de la ciudad de México.
¿Corresponde a la realidad el retrato escrupuloso que nos pinta la Grandeza mexicana? Sí y no. Por un lado, no podemos negar que la ciudad que Balbuena nos describe no puede ser otra que la de México: vemos sus acequias, las ruinas de los templos aztecas que yacen bajo sus pies, sus torres erguidas sobre los cimientos lacustres. Por otro, es evidente que nos hallamos ante un paisaje idealizado: el follaje del laurel, del almendro, del moral, verdea los pasajes dedicados a la flora del valle, aunque ninguno de esos árboles existía en México a la llegada de los españoles. ¿Dónde están en la Grandeza mexicana el colorín, el tepozán? ¿Hay peras, uvas, duraznos, y no figuran las tunas o los chayotes? Octavio Paz reconoce que, a pesar de que en la obra de Balbuena aparece colorido y extravagante, “el paisaje mexicano es más bien sobrio”, a lo que añade: “hay que buscar el origen de la riqueza verbal de Balbuena en la historia de los estilos, no en la naturaleza sin historia”.[22] Monterde también nota esta discrepancia entre el poema y la realidad: “Recordemos que no era Balbuena partidario de la descripción realista – pudiera parecerlo–, sino de la recreación artística. No pintaba las cosas como eran, sino como pudieran haber sido”.[23]
La última frase es exacta: la Grandeza mexicana no nos presenta una ciudad concreta, sino su invención, su deber ser, su proyecto. Así como hubo una conquista militar y otra religiosa de la ciudad de México, también hubo una conquista poética. Balbuena no busca nuevas formas para hablar de la nueva realidad que se expande ante sus ojos. Busca imponer al territorio conquistado las metáforas, las palabras, los moldes, los tópicos, las alusiones mitológicas, propios de la cultura europea del Renacimiento. El proceso parece mucho más violento de lo que supone Martha Lilia Tenorio, quien considera que Balbuena busca demostrar que las cosas “de Nueva España son tan poetizables como las del mundo europeo”.[24] Lo que pretende es construir el símbolo de la ciudad desde y para los ojos de los europeos, la provee de una descripción no militar, ni geográfica ni religiosa, sino estética.
En este sentido, la Grandeza mexicana podría leerse como una utopía. El Nuevo Mundo se presentaba a los ojos de los europeos como un territorio virgen, donde se podía comenzar de cero y tener la oportunidad de enmendar los errores del pasado. Asima F. X. Saad Maura explica que, en el caso de México, “hubo un gran empeño por reconstruir la ciudad derrumbada, creando una nueva urbe que, a su vez, fuera utópica”.[25] En esta realidad utópica, México se constituye como el centro del mundo, pleno de riquezas y libre de enfrentamientos bélicos.
México, el Nuevo Mundo, ocupaba unas coordenadas geográficas específicas y de ello dieron cuenta los cartógrafos y exploradores. Pero no basta con añadirle regiones al mapamundi: “sería muy desdichado que, habiéndose descubierto y revelado en nuestro tiempo ambas regiones de nuestro globo material, el globo espiritual permaneciera cerrado en los estrechos límites de los antiguos descubrimientos”.[26] En la Grandeza mexicana, Balbuena configura el nuevo mapa “espiritual”, al que Saad Maura llama “mapa letrado”[27] y dispone su utopía en el centro, en el ombligo del mundo, donde también situaban la ciudad los antiguos tenochcas: “México al mundo por igual divide / y como a un sol la tierra se le inclina / y en toda ella parece que preside”.[28]
El hecho de que la ciudad de México estuviese en el centro del mundo permite a Balbuena desarrollar a lo largo del poema la idea que todas las otras naciones le rinden una suerte de tributo. El poeta va más allá de otorgarle un carácter cosmopolita o de ponerla a la altura del resto de las ciudades, antiguas o modernas: la tilda de “primor del mundo”, “flor de ciudades”. La hipérbole intenta darle a la ciudad una carta de legitimidad ante la historia, ante el mapa político y económico del orbe: México, a pesar de haber surgido apenas, tiene la valía de Roma, de Troya, de Tebas, pero también de Madrid, de Flandes, de Milán y de Venecia. Las ciudades antiguas, dice Balbuena, fueron apenas un esbozo de lo que sería esta nueva ciudad; las modernas no pueden sino verter todas sus riquezas al nuevo centro del mundo. México “con todos se contrata y se cartea, / y a sus tiendas, bodegas y almacenes / lo mejor destos mundos acarrea”.[29] Por ende, “Es la ciudad más rica y opulenta, / de más contratación y más tesoro / que el norte enfría ni que el sol calienta”.[30]
Como se ve, la utopía de Balbuena, a diferencia de la de Tomás Moro (1516) o Tomaso Campanella (1623), no propone un sistema en el que los hombres prefieran contemplar el brillo del sol al de una vana gema. Por el contrario, se complace en la plata, el oro, los ricos tapices, las perlas y las fragancias del Oriente. Para Balbuena, aspiracionista irredento, la vida no tiene sentido fuera de la urbe y sus comodidades; la Grandeza mexicana, lo hemos dicho previamente, participa del tópico de “desprecio de aldea, alabanza de corte”, moneda corriente en la época. Durante una buena parte del capítulo cuarto, nuestro poeta despotrica contra la pobreza y se alegra de vivir en la ciudad, rodeado de gente y no de animales. Imagino cuál sería la desilusión de Bernardo de Balbuena, de quien Rojas Garcidueñas cree que “uno de sus rasgos más acusados, firmes y perdurables es la ambición”,[31] al ser nombrado, luego de todas sus diligencias para ascender en la escala eclesiástica, abad de Jamaica y luego obispo de Puerto Rico, donde terminaría sus días entre el asedio de los piratas y las carencias. Lugares ambos que por aquel entonces debían parecerse muy poco a su idea de ciudad opulenta y cosmopolita.
La pobreza doquiera es vieja en cueros,
abominable, congojosa y fiera,
de mala cara y de peores fueros,
y aunque es bueno ser rico dondequiera,
lugares hay tan pobres y mendigos
que en ellos serlo o no es de una manera
[...]
al cielo gracias que me veo cercado
de hombres y no de brutos, bestias fieras.[32]
La paz imperante hace posible la concentración de riquezas en la utópica ciudad de México que nos plantea Bernardo de Balbuena. Sobre este tema vuelve el poeta varias veces y la insistencia quizá sea sintomática: si había paz en la Nueva España, ésta colgaba tensamente de un hilo, mismo que, como sabemos, cortaba de vez en vez el filo de las rebeliones de indios, mulatos, mestizos descontentos (quienes, por cierto, no forman parte del proyecto de la Grandeza mexicana). Paz ganada a pulso, construida sobre las ruinas de la Conquista. Así, pues, México,
Libre del fiero Marte y sus vaivenes,
en vida de regalo y paz dichosa,
hecha está un cielo de mortales bienes
ciudad ilustre, rica y populosa.[33]
La conquista poética de la ciudad de México no comienza con la Grandeza mexicana. Francisco Cervantes de Salazar escribió unos diálogos latinos en 1554, en los cuales describió los primores de la ciudad recién construida.[34] Eugenio de Salazar y Alarcón nos legó, a través de su manuscrito inédito Silva de poesía, compilado a fines del siglo xvi, algunas descripciones de “Tenuxtitlán, la rica y populosa”, sobre todo en su epístola a Fernando de Herrera y en un poema al que tituló “Bucólica”.[35] Juan de la Cueva escribe hacia 1575 una epístola al primer corregidor de México, mucho más realista que la Grandeza, en la cual habla del “plátano, mamey, guayaba, anona”, “el capulí y el zapote colorado”.[36] Generalmente son estos tres los que se consideran antecedentes del poema de Bernardo de Balbuena, aunque sus diferencias, en numerosos aspectos, son notables. Podría agregarse a esta nómina la epístola que Baltasar de León dirige a Gutierre de Cetina, compilada en el cancionero novohispano Flores de baria poesía a fines del siglo xvi. No hay en ella una descripción de la ciudad de México, pero su parentesco con la Grandeza mexicana estriba en la queja amarga del poeta a propósito de las vicisitudes y carencias del campo.[37]
En el último capítulo de su obra, “Todo en este discurso está cifrado”, Bernardo de Balbuena lleva a cabo un recuento, una síntesis de todas las maravillas de la ciudad de México enunciadas a lo largo de los capítulos anteriores. Llama la atención la segunda parte de este capítulo noveno, en la cual el poeta desarrolla un exaltado elogio del imperio español: “al final de su poema deja ver claramente que todo lo que ha alabado de México le pertenece en realidad a España; simple y llanamente, la grandeza mexicana es española”.[38] La Grandeza mexicana es el poema de un conquistador, de un imperialista orgulloso del dominio que ejerce la Península sobre los territorios conquistados y de la supremacía de la corona española sobre las otras naciones europeas: “¡Oh España valerosa, coronada / por monarca del viejo y nuevo mundo, / de aquél temida, de éste tributada!”.[39]
Balbuena no se duele de la Conquista, sino que, por el contrario, se regocija de que España haya instaurado una ciudad europea sobre la antigua civilización. Al respecto, escribe Saad Maura: “el interés de Balbuena radicaba en borrar todo lo anterior, lo autóctono, lo indiano y sustituirlo por lo que no era: un lugar utópico”.[40] Balbuena desprecia al “indio feo” y alaba el hecho de que España haya instaurado el orden, la grandeza mexicana, sobre las bárbaras y rudimentarias naciones prehispánicas:
Y admírese el teatro de fortuna,
pues no ha cien años que miraba en esto
chozas humildes, lamas y laguna,
y sin quedar terrón antiguo enhiesto,
de su primer cimiento renovada
esta grandeza y maravilla ha puesto.[41]
La Grandeza mexicana no es el poema de un criollo, mucho menos de un mexicano, sino de un español que aún siente añoranza de volver a su patria, de ser enterrado en la tierra donde nació: “El mundo que gobiernas y autorizas / te alabe, patria dulce, y a tus playas / mi humilde cuerpo vuelva o sus cenizas”.[42] Resulta interesante comparar la actitud de Balbuena, gachupín al fin y al cabo, y la de una criolla como sor Juana Inés de la Cruz a propósito de los metales que se extraían de las tierras americanas y eran llevados al Viejo Mundo. Dice el primero:
América sus minas desentraña,
y su plata y tesoros desentierra,
para darle los que ella a nuestra España
con que goza la nata de la tierra,
de Europa, Libia y Asia, por San Lúcar,
y por Manila cuanto el chino encierra.[43]
Unos ochenta años después, la segunda, en cambio, escribe en un romance dedicado a la duquesa de Aveyro, dama noble de Portugal:
Que yo, señora, nací
en la América abundante,
compatrïota del oro,
paisana de los metales
[...]
Europa mejor lo diga,
pues ha tanto que, insaciable,
de sus abundantes venas
desangra los minerales.[44]
En Balbuena, América desentierra gustosa sus riquezas para ofrendar con ellas al imperio español; en sor Juana, América aparece ultrajada por ese mismo imperio que, literalmente, la desangra.
Una de las mayores virtudes de las que goza la ciudad de México en el poema de Balbuena es la elegancia y belleza con que la lengua española allí se habla:
Es ciudad de notable policía
y donde se habla el español lenguaje
más puro y con mayor cortesanía,
vestido de un bellísimo ropaje
que le da propiedad, gracia, agudeza,
en casto, limpio, liso y grave traje.[45]
La Grandeza mexicana de Bernardo de Balbuena puede parecernos, hoy por hoy, desagradable o incómoda por la ideología de la cual está impregnada, pero no podemos permanecer impasibles ante la magnificencia de su lenguaje poético. Entre los tercetos encadenados de la obra –metro renacentista en el cual se escribían típicamente las epístolas–, nos topamos con un cúmulo de pasajes deslumbrantes que ponen de manifiesto la estatura poética de Balbuena.
Con un pie en el Renacimiento y otro en el Barroco, la Grandeza mexicana puede situarse en el justo mediodía de los Siglos de Oro españoles, en ese periodo difuso y esquivo: el Manierismo. Participa de todas las novedades, formales y temáticas, importadas de Italia por Boscán y Garcilaso a principios del siglo xvi; pero también, en sus arduos conceptos, en la complejidad de sus imágenes y en la suntuosidad de su léxico, atisbamos ya un anticipo de lo que será la revolución de Luis de Góngora en 1613-1614. Es injusto entender, sin embargo, el periodo estético al que se adscribe la Grandeza mexicana como transitorio. Se trata más bien de la culminación de una estética que se inicia con la revolución poética de Garcilaso y que después buscará nuevos caminos de expresión en la obra de Góngora. En más de un sentido, la poesía de Balbuena es deudora de Fernando de Herrera, considerado tradicionalmente como el poeta manierista por excelencia, cuyo volumen más importante, Algunas obras, fue publicado en 1580. Nuestro autor debió también conocer bien a bien la obra de Cervantes, Lope de Vega y de los jóvenes Góngora y Quevedo.
Además del hipérbaton –alteración del orden regular de la sintaxis– y el léxico latinizante, quizá el rasgo más evidente de la poética de Bernardo de Balbuena sea su, digámoslo así, hermetismo. Nos enfrentamos a una poesía deliberadamente culta, libresca, dirigida a los iniciados. Abundan las alusiones mitológicas, las referencias a la historia clásica, a la hagiografía y a otros campos del conocimiento como la geografía, de la cual, se nota, el poeta estaba bastante enterado. La mayoría de las alusiones aparecen en los momentos en que Balbuena describe mediante la comparación, uno de sus procedimientos favoritos: México es tan grande como…, No tuvo Roma tanto como México… Basten como ejemplo los siguientes tercetos hiperbólicos, en los que el poeta asegura que no hay caballería que pueda compararse con la mexicana, ni la de los centauros en el monte Osa de Grecia, ni la proverbial que pace a las orillas del Guadalquivir:
Del monte Osa los centauros fieros,
que en confuso escuadrón rompen sus llanos,
de carrera veloz y pies ligeros [...]
ni otro ninguno, si es posible le haya
de mayor nombre, aunque entren a porfía
los que el gran Betis en su arena ensaya,
podrán contrahacer la gallardía,
brío, ferocidad, coraje y gala
de México y su gran caballería.[46]
Otro rasgo notorio de la Grandeza mexicana es la enumeración. Balbuena se complace en presentarnos prolongadas procesiones de los elementos que componen su retrato de la ciudad de México: caballos, oficios, frutas, riquezas, órdenes religiosas. Este recurso le sirve para plasmar la vastedad y carácter multiforme de la urbe:
con bellísimos lejos y paisajes,
salidas, recreaciones y holguras,
huertas, granjas, molinos y boscajes,
alamedas, jardines, espesuras
de varias plantas y de frutas bellas
en flor, en cierne, en leche, ya maduras.[47]
Como he mencionado líneas arriba, estas enumeraciones no son nunca caóticas, sino que se contienen dentro de una estructura bien armada. Balbuena da rienda suelta a la enunciación de elementos múltiples para luego ceñirlos a un cauce bien delimitado. Logra lo anterior mediante la dispersión/recapitulación, recurso muy de la época que puede constatarse, por ejemplo, en el soneto de Garcilaso, “En tanto que de rosa y azucena”, o en el de Góngora, “Mientras por competir con tu cabello”. De hecho, la Grandeza mexicana en sí se halla cimentada sobre este recurso: a la dispersión de descripciones que se desperdiga en los primeros ocho capítulos, corresponden la acumulación y la síntesis, enmarcadas por el capítulo noveno, “Todo en este discurso está cifrado”. Pero esto se emplea en casi todos los capítulos. En el sexto, por mencionar un caso, Balbuena enumera las plantas que reverdecen en su utópica ciudad para después apretujarlas en un ramo florido: “Al fin, ninfas, jardines y vergeles, / cristales, palmas, yedra, olmos, nogales, / almendros, pinos, álamos, laureles”.[48]
Es precisamente en la descripción de la naturaleza donde Balbuena demuestra su gran dominio del oficio. Del mismo modo que sus torres, frontispicios y carruajes, también la naturaleza de México es suntuosa. A lo largo del poema podemos hallar algunas criaturas verbales sorprendentes, no muy diferentes a las que construiría el Modernismo muchos años después: los montes y “...sus altos vestidos de esmeralda”, los “...hombros de cristal y hielo” del mar, las “...columnas de cristal” que fabrican “las tiernas ninfas en su mar profundo”, las “acequias que cual sierpes cristalinas, / dan vueltas y revueltas deleitosas”.
Como la acequia que serpentea, en el universo poético de Balbuena la naturaleza cobra vida. Otro de sus recursos predilectos es la prosopopeya, que consiste en atribuir cualidades propias de un ente animado a uno que no lo es. Por ejemplo, en los tercetos transcritos a continuación, la primavera mexicana, que no teme envejecer con el tiempo, se recuesta a las orillas del arroyo para contemplar su hermosura:
Aquí entre sierpes de cristal segura
la primavera sus tesoros goza,
sin que el tiempo le borre la hermosura.
Entre sus faldas el placer retoza
y en las corrientes de los hielos claros,
que de espejos le sirven, se remoza.[49]
Igualmente bellas son las viñetas o miniaturas del mundo natural, antecesoras del Góngora de las Soledades, que podemos encontrar a lo largo del poema. Balbuena, lo dijo ya Eguiara y Eguren, “canta las bellezas de México, describiendo bellísimamente sus grandezas, como que las pone ante los ojos”.[50] Ahí tenemos, por ejemplo, al “tostado alazán, que sin desgaire / hecho de fuego en la calor y el brío / el freno le compasa y da donaire”, a “la granada, vecina del invierno”, “...el presuroso almendro que pregona / las nuevas del verano…”, “el pino altivo reventando perlas / de transparente goma…”. Otras veces, como a Borges cuando escribe “los mares azules del Atlas”, a Balbuena le basta la limpia precisión del adjetivo obvio para pintar la belleza de las cosas simples del mundo: “...el alhelí morado”, “el lirio azul, la cárdena violeta”, el “blando heno”.
A diferencia de otros novohispanos, Bernardo de Balbuena no es un poeta cuya obra esté esperando ser desenterrada del olvido o a la que le hayan sido ajenos la fama y el reconocimiento. Fue un poeta celebrado en su tiempo y lo siguió siendo en los siglos subsecuentes: casi no hay crítico literario que no le haya reservado al menos un discreto elogio.
Desde temprana edad, Balbuena gozó de un renombre excepcional entre sus coetáneos y de ello dan cuenta sus varios triunfos en certámenes poéticos, de los que habla, como ya dijimos, en la “Carta al arcediano”, y la impresión misma de su trabajo. El hecho de que Balbuena tuviera que esperar hasta 1604, año en que se publicó la Grandeza mexicana, para imprimir sus empresas poéticas de juventud, muestra lo difícil que era para un poeta de la época ver sus obras en letra de molde. En este sentido, que nuestro poeta tuviera la oportunidad de dar a las prensas tres obras a lo largo de su vida (la Grandeza, Siglo de oro en las selvas de Erífile, publicada en 1608, y El Bernardo, poema épico impreso en 1624), nos habla de la gran admiración que se le profesaba. A muy pocos poetas de la Nueva España les fue concedido ese privilegio –González de Eslava, Salazar y Torres, sor Juana–; las obras de muchos otros permanecieron, durante muchos años, manuscritas y algunas, hasta el día de hoy, aguardan su paso por la imprenta.
La mayoría de los volúmenes impresos durante los siglos xvi y xvii llevan en las primeras páginas una serie de textos –aprobaciones, licencias, sonetos, etcétera– cuyo objetivo central es el elogio del texto en cuestión. Los primeros juicios (si así podemos llamarlos) esgrimidos a propósito de una obra en los Siglos de Oro se encuentran, por lo general, en esos textos que aparecen a modo de preliminares. Estos últimos son casi siempre una colección de hipérboles, lugares comunes, fórmulas y exagerados alardes de erudición y lucimiento. Es el caso de los sonetos preliminares que van impresos al frente de la primera edición de la Grandeza mexicana de 1604. En ellos se señala que, con la publicación de su poema, Balbuena se ha granjeado la fama y perdurabilidad en la memoria de los hombres: “hijo inmortal del tiempo y de la fama, / encantado a las ondas del olvido”, dice en su soneto Sebastián Rodríguez Rangel. Otro panegirista compara a Balbuena, y la comparación más le desayuda que le favorece, con Homero; por su parte, Antonio Ávila de la Cadena lo mide con la misma vara que al autor de la Ilíada y que a Títiro (nombre pastoril con que Virgilio se enmascara en su égloga primera) y se dirige a la ciudad de México en estos términos: “Por mil edades vivirás gozosa, / pues si de Italia y Grecia hoy hay tal fama, / Balbuena es ya tu Títiro y tu Homero”. Estos elogios no nos dicen lo que sus autores pensaban efectivamente de la obra de Balbuena, sino, más bien, lo que era esperable que se dijera de cualquier autor cuya obra hubiera merecido el privilegio de la imprenta.
Sin embargo, no todo es oropel en los preliminares de la Grandeza mexicana. Entre estos podemos encontrar una composición cuyo valor radica en la información que aporta para reconstruir unas imaginarias Obras completas de nuestro Bernardo de Balbuena. Miguel de Zaldierna y Maryaca pide en su soneto al autor que dé a conocer todas las obras que tiene manuscritas. En ese entonces aún lo estaban el Siglo de oro y El Bernardo. Las cuatro obras restantes nunca se imprimieron y su versión manuscrita está, hasta el día de hoy, perdida: una Cosmografía (tratado que hoy más bien clasificaríamos dentro del campo de la geografía); una obra de título Cristiados (seguramente la traducción del largo poema latino y homónimo de Marco Jerónimo Vida, italiano de la primera mitad del siglo xvi a quien Balbuena menciona en su Compendio apologético en alabanza de la poesía); ¿un cancionero petrarquista cuya protagonista lleva por nombre Laura?; y un Arte nuevo de poesía:
Ya Erífile fue a España, desencierra
de ese tu Potosí de venas de oro
el valiente Bernardo y con sonoro
verso el valor de su española guerra.
No te quedes en sola esta Grandeza,
danos tu universal Cosmografía,
de antigüedades y primores llena.
El divino Cristiados, la alteza
de Laura, el Arte nuevo de poesía
y sepa el mundo ya quién es Balbuena.
La fama de Bernardo de Balbuena no se ceñía a los linderos de la urbe novohispana. Francisco de Quevedo escribió un soneto laudatorio para los preliminares del Siglo de oro en el que compara a nuestro poeta con Apolo, Anfión y Orfeo. El mismo Miguel de Cervantes, en su Viaje del Parnaso (1614), escribe: “Éste es aquel poeta memorando / que mostró de su ingenio la agudeza, / en las selvas de Erífile, cantando”.[51] Félix Lope de Vega, además de componer un soneto para los preliminares del Siglo de oro, también dedica unos versos de su Laurel de Apolo (1630) al poeta de la Nueva España; hace alusión al saqueo brutal de San Juan de Puerto Rico en 1625, perpetrado por corsarios holandeses, ocurrido mientras Balbuena fungía como obispo de aquella isla. En el asedio perdió el prelado su biblioteca, suceso trágico que probablemente aceleró su deceso, ocurrido dos años después. Lope alaba el Siglo de oro y El Bernardo, pero no hace mención de la Grandeza mexicana:
Y siempre dulce tu memoria sea,
generoso prelado,
doctísimo Bernardo de Balbuena.
Tenías tú el cayado
de Puerto Rico cuando el fiero Enrique,
holandés rebelado,
robó tu librería,
pero tu ingenio no, que no podía,
aunque las fuerzas del olvido aplique.
¡Qué bien cantaste al español Bernardo!
¡Qué bien al Siglo de oro!
Tú fuiste su prelado y su tesoro,
y tesoro tan rico en Puerto Rico,
que nunca Puerto Rico fue tan rico.[52]
Durante el siglo xviii, la obra de Bernardo de Balbuena continuó siendo leída y admirada. No conocemos ediciones de la obra de nuestro poeta realizadas durante este siglo pero es viable suponer que eran aún asequibles las del xvii. En 1755, Juan José de Eguiara y Eguren publica en México su Bibliotheca Mexicana, compendio biobibliográfico de autores novohispanos en el que, por supuesto, se halla incluido Balbuena. Justo y preciso es el juicio, citado más arriba, que Eguiara hace de la Grandeza mexicana: “canta las bellezas de México, describiendo bellísimamente sus grandezas, como que las pone ante los ojos”.[53]
El siglo xix, que no se caracteriza precisamente por gustar de la poesía escrita durante el periodo virreinal, hace una excepción con la de Balbuena. No sólo fue apreciada, sino que además fue ampliamente leída gracias a las múltiples ediciones que de ella se hicieron. Durante este siglo la Grandeza mexicana fue editada al menos en seis ocasiones, en México, España e incluso Estados Unidos (hay una edición neoyorquina de 1828). Destaca la edición que la Academia Española preparó en 1821 de la Grandeza, conjuntamente con el Siglo de oro. El Bernardo fue íntegramente editado en dos ocasiones: en 1808 y en 1821, dentro de la Biblioteca de Autores Españoles de Rivadeneyra. Quizá a ningún otro poeta virreinal se le haya impreso tantas veces a lo largo del siglo xix.
Muy citada es la opinión que Marcelino Menéndez Pelayo esgrime sobre Bernardo de Balbuena, que al día de hoy no deja de ser a la vez grata y sorprendente. En el prólogo a su Antología de poetas hispano-americanos, publicada por la Real Academia Española en 1893, el crítico peninsular no escatima en alabanzas para el poeta que, aunque nacido en Valdepeñas, “pertenece a México por su educación” y es, en sus propias palabras, “el primer poeta genuinamente americano”.[54] El mismo crítico que desdeña la poesía de un Carlos de Sigüenza y Góngora, de un Luis de Sandoval Zapata o de una sor Juana Inés de la Cruz, compara a Balbuena con Teócrito, con Ariosto, y le confiere una “ardiente imaginación” y “buen gusto”. Algunos pasajes de la Grandeza mexicana, “gallardo poema”, le parecen “deliciosos” y otros más, colmados de un “primor y artificio sabio de dicción”. Balbuena, en suma, para Menéndez Pelayo, “es a un tiempo el verdadero patriarca de la poesía americana y, a despecho de los necios pedantes de otros tiempos, uno de los más grandes poetas castellanos”.[55]
Una nómina bastante nutrida de críticos literarios han escrito a propósito de la Grandeza mexicana a lo largo del siglo xx: Alfonso Méndez Plancarte, Alfonso Reyes, Pedro Henríquez Ureña y Martha Lilia Tenorio, entre muchos otros. Se hicieron, asimismo, una buena cantidad de ediciones en México, Estados Unidos, Italia y España, entre las que destaca la de Francisco Monterde.[56]
A modo de síntesis, baste decir aquí que, aunque los críticos del siglo anterior reconocen la valía y los aciertos de la obra de Balbuena, no todos son tan entusiastas. José Rojas Garcidueñas, por ejemplo, reconoce que “En los versos de la Grandeza, que en total son cerca de dos mil, se encuentran muy diversas calidades”;[57] no obstante, destaca las cualidades innegables de la obra y los dones de su autor. Por su parte, Octavio Paz opina que el juicio de Menéndez Pelayo, citado anteriormente, es “una exageración”; añade una aseveración bastante cuestionable: “Es difícil soportar hoy, completo, uno de los poemas de Balbuena pero esas grandes máquinas verbales contienen pasajes que siempre se leen con placer”.[58] Quizá los cientos de octavas reales del Bernardo o la poesía zalamera con que compitió Balbuena en los certámenes resulten farragosos, por decir lo menos, para el lector contemporáneo; pero es muy posible que, hoy por hoy, cualquiera puede hallar deleitosa la cabalgata por “la señorial avenida de los tercetos”,[59] que atraviesa de punta a punta la Grandeza mexicana.
Balbuena, Bernardo de, Grandeza mexicana, ed. de Asima F. X. Saad Maura, Madrid, Cátedra, 2011.
----, Grandeza mexicana. Fragmentos de Siglo de oro y el Bernardo, ed. y pról. de Francisco Monterde, México, D. F., Universidad Nacional Autónoma de México, 1941.
Cervantes de Salazar, Francisco, México en 1554, trad. de tres diálogos latinos de Joaquín García Icazbalceta, notas prels. de Julio Jiménez Rueda, México, D. F., Universidad Nacional Autónoma de México, 1939.
Cervantes, Miguel de, Viaje del Parnaso. Poesías sueltas, ed., introd. y notas de Vicente Gaos, Madrid, Castalia, 2001.
Cruz, sor Juana Inés de la, Obras completas i : Lírica personal, ed. de Antonio Alatorre, México, D. F., Fondo de Cultura Económica, 2009.
Eguiara y Eguren, Juan José de, Historia de sabios novohispanos, est. introd. y selec. de textos de Ernesto de la Torre Villar, vers. española de Benjamín Fernández Valenzuela y Salvador Díaz Cíntora, México, D. F., Universidad Nacional Autónoma de México, 1998.
Flores de baria poesía, pról., ed., crít. e índ. de Margarita Peña, México, D. F., Universidad Nacional Autónoma de México, 1980.
García Icazbalceta, Joaquín, Obras. Tomo ii. Opúsculos varios. ii, México, D. F., V. Agüeros, 1896.
Ímaz, Eugenio, “Estudio preliminar”, en Utopías del Renacimiento, México, D. F., Fondo de Cultura Económica, 1941, pp. 7-35.
Méndez Plancarte, Alfonso, Poetas novohispanos. Primer siglo (1521-1621), México, D. F, Universidad Nacional Autónoma de México, 1964.
Menéndez Pelayo, Marcelino, Antología de poetas hispano-americanos. i, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1893.
Monterde, Francisco, “Prólogo”, en Bernardo de Balbuena, Grandeza mexicana. Fragmentos de Siglo de oro y el Bernardo, México, D. F., Universidad Nacional Autónoma de México, 1941, pp. v-xxxi.
Paz, Octavio, Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, México, D. F., Fondo de Cultura Económica, 1983.
Reyes, Alfonso, Letras de la Nueva España, México, D. F., Fondo de Cultura Económica, 2007.
Rojas Garcidueñas, José, Bernardo de Balbuena. La vida y la obra, México, D. F., Universidad Nacional Autónoma de México, 1958.
Saad Maura, Asima F. X., “Introducción”, en Bernardo de Balbuena, Grandeza mexicana, Madrid, Cátedra, 2011, pp. 11-59.
Tenorio, Martha Lilia, Poesía novohispana. Antología, pres. de Antonio Alatorre, México, D. F., El Colegio de México/ Fundación para las Letras Mexicanas, 2010.
Vega, Félix Lope de, Laurel de Apolo con otras rimas, Madrid, Juan González, 1630.
Escrita en 1603 en forma de carta, Grandeza mexicana, coloca a Bernardo de Balbuena como el primer poeta genuinamente americano. Con opulentas descripciones, claridad y riqueza anecdótica el autor, estampa y une el rompecabezas de la cultura mexicana ante el surgimiento y consolidación de la Nueva España, hoy México, en sus diversas manifestaciones artísticas desde el siglo XVI al XIX.
Bernardo de Balbuena (1561?-1627) está íntimamente vínculado a la literatura mexicana, pues si bien no nació en Nueva España, su Grandeza mexicana, nos pertenece tanto como a España, su tierra natal. Con la publicación de esta obra , en 1604, termina la primera etapa de la vida de nuestro autor, la más oscura, anterior a sus nombramientos de abad mayor en Jamaica y de obispo de Puerto Rico.
La Biblioteca del Estudiante Universitario se enriquece con este tomo, que contiene una de las mejores obras de poesía del siglo XVII: la Grandeza mexicana , texto que va seguido por lagunas otras muestra de la poesía de Balbuena, que don Francisco Monterde seleccionó entre las que aparecen en la novela pastoril de nuestro autor - Siglo de Oro en las selvas de Erífile-, y unos fragmentos del poema epíco El Bernardo o Victoria de Roncesvalles.
Con Grandeza mexicana, Bernardo de Balbuena pretende alabar el nivel que ocupa México como metrópoli del mundo gracias a la injerencia del poderío español. Balbuena no escribe para exaltar las glorias del pasado prehispánico, sino para ensalzar esta “nueva” ciudad que desplaza tanto el legado azteca como el de otras ciudades antiguamente respetadas. Todo lo que alaba de México le pertenece en realidad a España; la grandeza mexicana.
Espléndido poema en alabanza a la capital de Nueva España, la presente edición pone al alcance de los lectores de hoy el texto completo y fidedigno, establecido a partir de las dos ediciones aparecidas en México en 1604 y teniendo a la vista las posteriores. El libro está reproducido con una tipografía similar a la original, plana a plana y línea a línea, modernizando la ortografía y corrigiendo las erratas evidentes. La Introducción y un extenso aparato de notas aclaran diversos aspectos del poema; se incluye asimismo una completa bibliografía sobre la obra.
|
Bernardo de Balbuena (1561?-1627) está íntimamente vinculado a la literatura mexicana, pues sin bien no nació en la Nueva España, su Grandeza mexicana nos pertenece tanto como a España, su tierra natal. Con la publicación de esta obra en 1604, termina la primera etapa de la vida del autor, la más oscura, anterior a sus nombramientos de abad mayor de Jamaica y de obispo de Puerto Rico. Este tomo contiene una de las mejores obras de poesía del siglo XVII, la Grandeza mexicana, texto que va seguido por algunas otras muestras de la poesía de Balbuena seleccionadas por don Francisco Monterde, entre las que aparecen en la novela pastoril de nuestro autor -"Siglo de Oro en las selvas de Erífile"- y unos fragmentos del poema épico "El Bernardo o Victoria de Roncesvalles". |
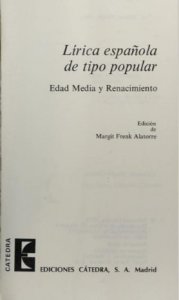
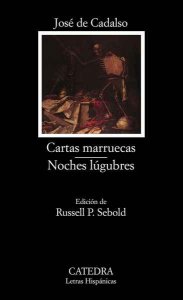

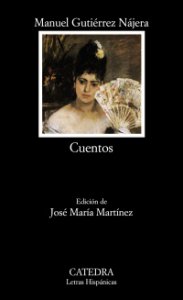
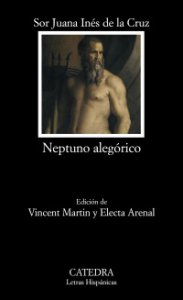
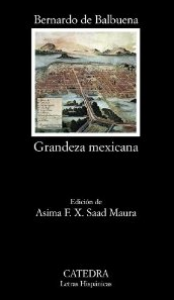
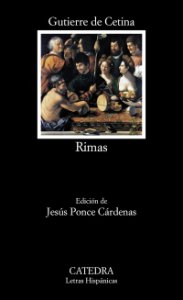
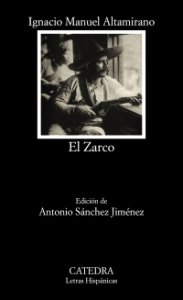
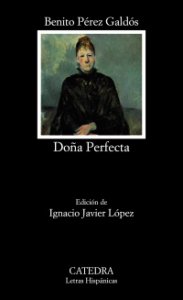
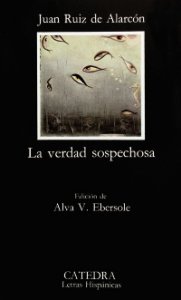

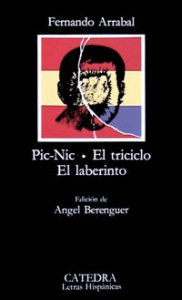
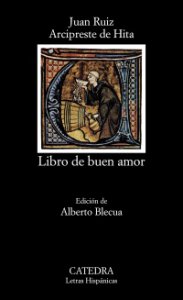
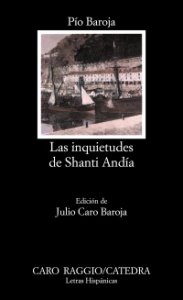

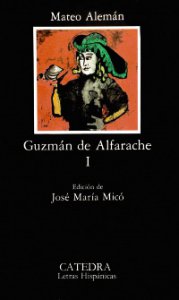

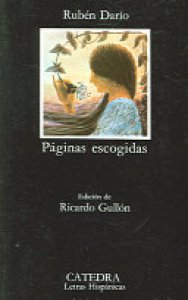
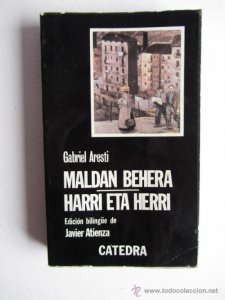

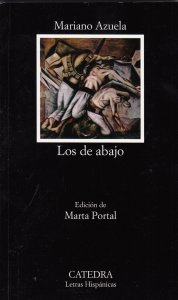
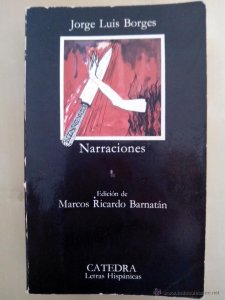




Lectura a cargo de: Juan Stack
Estudio de grabación: Universum. Museo de las Ciencias
Dirección: Margarita Heredia
Música: Gustavo Rivero Weber. Piano
Operación y postproducción: Esteban Estrada / Cristina Martínez / Flor Falconi
Año de grabación: 2009
Género: Ensayo
Temas: Bernardo de Balbuena, poeta manchego (Valdepeñas, España 1562- San Juan de Puerto Rico, 1627), vivió en México varios años, donde escribió Grandeza mexicana, un elogio a la capital de la Nueva España. Se trata de un poema laudatorio escrito en versos de octava real donde los primeros anuncian cada uno de los temas: “De la famosa México el asiento,/ origen y grandeza de edificios,/ caballos, calles, trato, cumplimiento,/ letras, virtudes, variedad de oficios,/ regalos, ocasiones de contento,/ primavera inmortal y sus indicios,/ gobierno ilustre, religión, estado,/ todo en este discurso está cifrado.” Aquí presentamos la lectura de la quinta parte del poema, “Regalos, ocasiones de contento”, donde se describe la ciudad de México como un espacio idílico por sus múltiples motivos de recreación, joyas, fiestas, pasatiempos y toda clase de delicias para el paladar. Así como Hernán Cortés relatara su deslumbramiento ante la ciudad de Tenochtitlan (véase La gran Tenochtitlan en esta misma serie), Balbuena dedica este poema a plasmar las riquezas de la ciudad colonial. Este texto forma parte del libro Ocasiones de contento, de la colección Pequeños grandes ensayos, de la Dirección de Publicaciones de la UNAM. D.R. © UNAM 2009



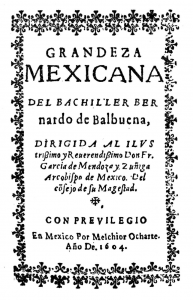

 Biblioteca Digital Hispánica. Biblioteca Nacional de España
Biblioteca Digital Hispánica. Biblioteca Nacional de España