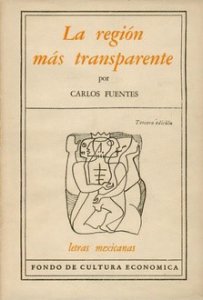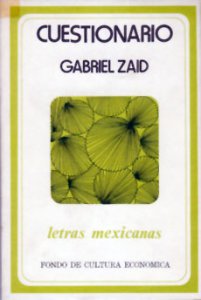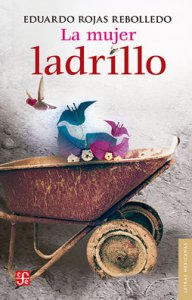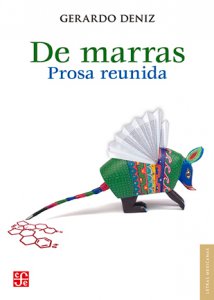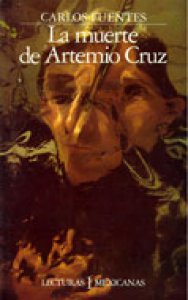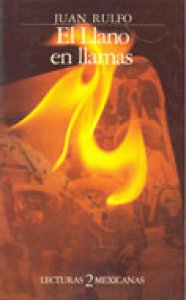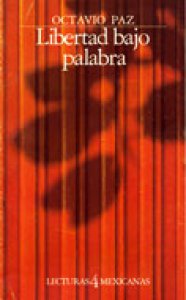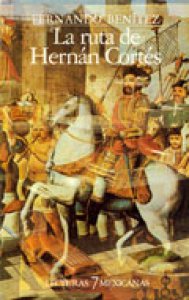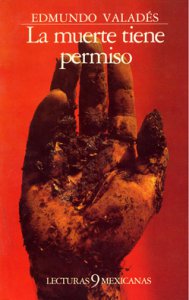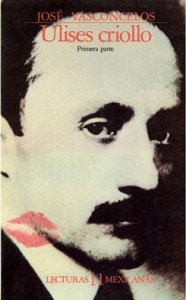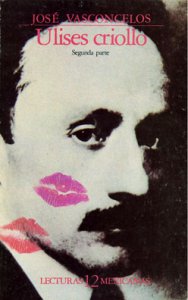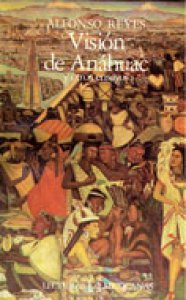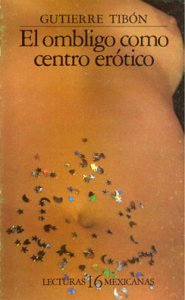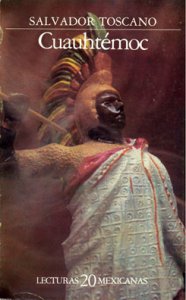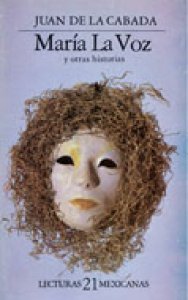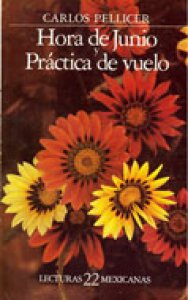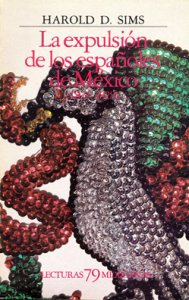Es un lugar común señalar que los mexicanos muestran un sentimiento de ambigüedad con respecto a España; en casos extremos —Alfonso Reyes dixit— se habla incluso de una esquizofrenia con respecto a la Madre Patria. En momentos de crisis este multidiverso sentimiento se exacerba: Francisco Villa fusila y expulsa españoles en las ciudades de Chihuahua y Torreón; Zapata arroja de Morelos a los propietarios de ingenios; Obregón pone a barrer las calles a los “gachupines encarecedores de los artículos de primera necesidad”.
En 1821, apenas conquistada la Independencia, la situación se presentó a los mexicanos de la época en forma más compleja: muchos peninsulares habían luchado al lado de los insurgentes; también fueron numerosos los soldados enviados por España a combatir en la revuelta colonia que casaron con mexicanas. En las filas revolucionarias la situación tampoco fue muy clara, la ancabezaron un criollo, Iturbide, y un mestizo, Guerrero.
Para simplificar, o clarificar este estado de cosas, los primeros gobernantes del país convinieron en que, de los seis millones de habitantes de México, diez mil eran españoles, grupo que incluía a los ricos criollos europeizados, de tendencias monárquicas, dueños del comercio y de las minas y que comenzaban a orientar sus preferencias ante el creciente imperio inglés, así como el clero y los soldados enviados de España.
Estos sectores conspiraban con los agentes de Fernando VII en favor de la reconquista española, ya que la antgua Metrópoli se negaba a reconocer la Independencia. Contribuyó a empeorar la situación el éxodo de capitales realizado por los peninsulares que llevó al naciente país a un estrado de postración económica.