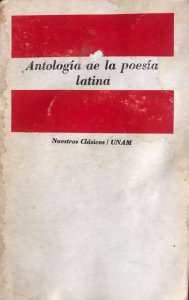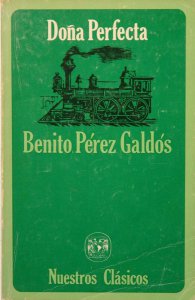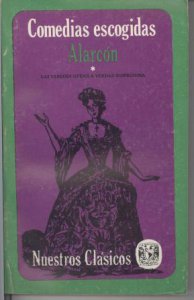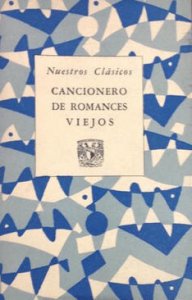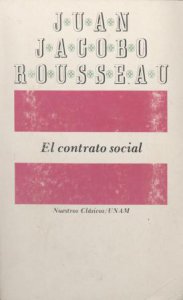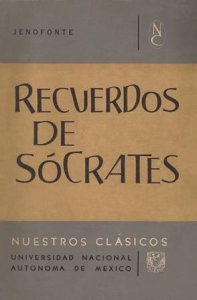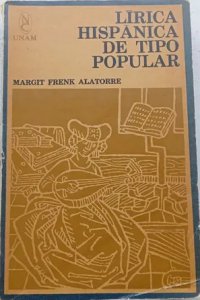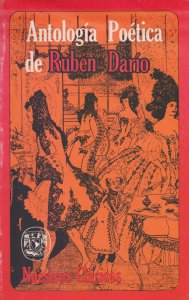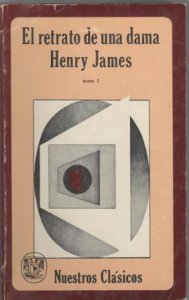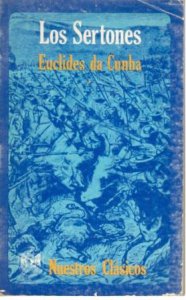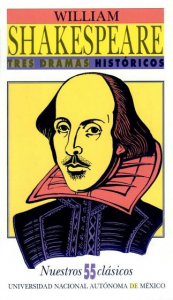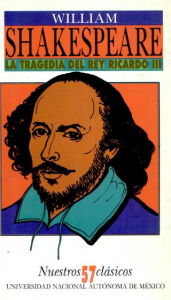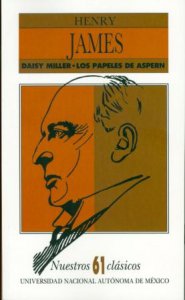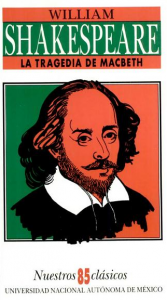El término “clásico” tiende a inmovilizar una obra, darle su lugar “sagrado” en el anaquel. Así ha ocurrido con muchas de las tragedias de William Shakespeare (1564-1616), sobre todo con aquéllas que se han colocado en el “ánimo del público”. Tal destino ha tenido La tragedia de Macbeth (presumiblemente escrita entre 1603 y 1606). Después de todo, escribe Alfredo Michel Modenessi en el prólogo de este libro, “ésta es una obra ‘clásica’, que hemos aprendido a ‘entender’, aun cuando jamás la hayamos leído o visto en escena, conforme a una interpretación ‘universal de las obras del dramaturgo-poeta inglés; en otras palabras, una obra que hemos aprendido a contemplar con asombro, distancia y prudencia, como se contemplaría una pieza de museo cuyo valor, –cuya verdad– residiera en la ficha que la acompaña y que busca definirla de manera estable”.
A pesar de estos intentos sacralizadores, el personaje Macbeth aún representa el Mal ilimitado e inconcebible, como Macduff permanece como el agente del orden y la justicia. No obstante, tanto la riqueza de la dramaturgia y de la poesía, como la riqueza de las conversaciones que ese texto ha sostenido con decenas de miles de interlocutores a lo largo de cuatrocientos años de lectura, de escenificación y crítica, impiden que cualquier versión de Macbeth sea “el Macbeth”. En suma, el texto shakesperiano sobrevive como desafío de la certidumbre. Esto es quizá lo mejor de una nueva traducción de Shakespeare: renovadas oportunidades críticas, de amor y disensión.