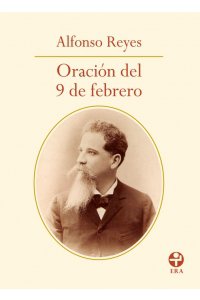La Oración del 9 de febrero, de Alfonso Reyes, es una de las piezas más perfectas y conmovedoras en la historia de la prosa hispanoamericana. Testimonio de amor filial y de distancia irreparable, Alfonso Reyes la comenzó a escribir, en Buenos Aires, diecisiete años después de la muerte de su padre, el general Bernardo Reyes, quien se expuso, heroico y suicida, a morir ametrallado a las puertas de Palacio Nacional, durante la Decena Trágica. No juzga Reyes, en su padre, al militar levantisco que no se avino, primero, a la decisión del dictador Porfirio Díaz de apartarlo de su sucesión ni, después, a la lealtad debida al gobierno democrático del presidente Madero. Temprano por la mañana del 9 de febrero de 1913, el general Bernardo Reyes, frustrado aspirante a hombre fuerte de México, fue liberado de la prisión de Santiago Tlatelolco para que se pusiera al frente de aquella asonada que volvió ineluctable, radical y sangrientísima a la Revolución Mexicana. La muerte del antiguo gobernador de Nuevo León puso fin, ese día aciago, al Antiguo Régimen.
Alfonso Reyes, tan alejado en temperamento de su padre –disonancia emocional que es uno de los temas nada secretos de la Oración del 9 de febrero–, hubo de marcharse al destierro, manchado por un pecado ajeno, del cual volvería convertido en el más grande escritor mexicano de su tiempo. En un ejercicio de altísima retórica, la que había estudiado en sus fuentes griegas, Alfonso Reyes encaró su orfandad largamente meditada e hizo de su hermoso, distante y errático padre un cómplice reconfigurado gracias a la ternura y, desde luego, a la muerte tan estrictamente trágica que el general eligió.
Muchos de sus lectores hemos osado acusar a Alfonso Reyes de fría y desdeñosa indiferencia por haberse refugiado en una amabilidad libresca ajena a la ansiedad romántica y a la violencia de los siglos. Sabio en aquello en que cabe serlo, el contraste entre la vida y la muerte, lo temporal y lo eterno, Alfonso Reyes dispuso la publicación póstuma –llevada a cabo por Ediciones Era en 1963 y en una edición a la que se agregaba, como se hace ahora, el facsímil del manuscrito– de esta Oración del 9 de febrero para responder, implacable y generoso, a la ofendida impaciencia de sus críticos. Cumplidos cien años de la Decena Trágica y del sacrificio del general Bernardo Reyes, esta oración, más laica que religiosa y más pagana que cristiana, acaso deba ser saludada por los nuevos lectores de Alfonso Reyes como el pórtico de toda una enorme obra que, mal tolerada, desdeñada e incomprendida, es una de las muestras más fieles de civilización –ruina y hogar, monumento y paraíso– que nuestra literatura le puede ofrecer al porvenir.
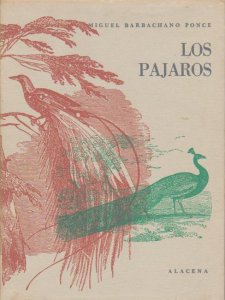


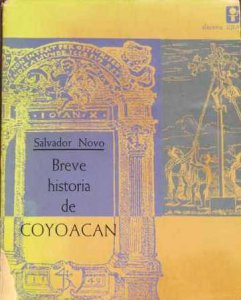
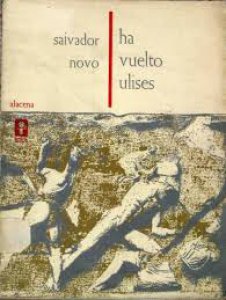


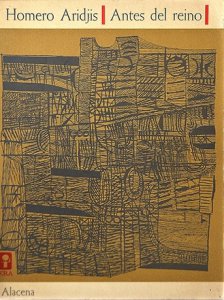
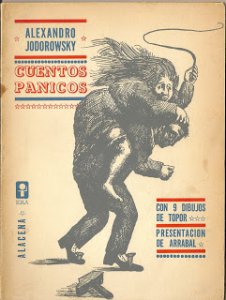


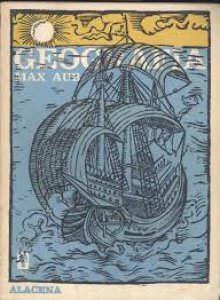
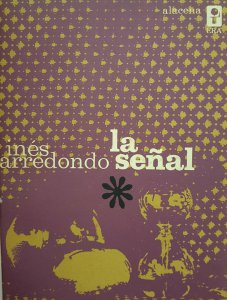



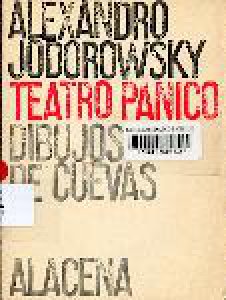


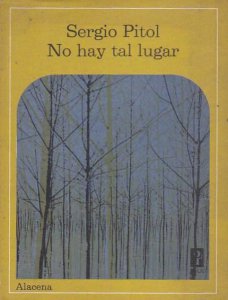




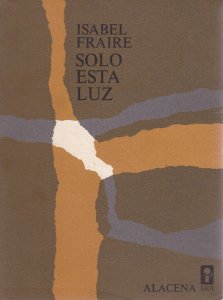

Estudio de grabación: Universum. Museo de las Ciencias
Música: Juan Pablo Villa
Operación y postproducción: Fabiola Rodríguez /Cristina Martínez
Año de grabación: 2015
Temas: Alfonso Reyes (Monterrey, 1889–Ciudad de México, 1959). Escritor y diplomático. Estudió Derecho en la UNAM. Junto con José Vasconcelos, Antonio Caso, Isidro Fabela y Pedro Henríquez Ureña, entre otros, participó en la fundación de “El Ateneo de la Juventud”. Tras la muerte de su padre, el general Bernardo Reyes, se exilió en España. Ocupó diversos puestos diplomáticos en Francia, España, Argentina y Brasil. Por su trabajo, se le reconoce como una de las grandes figuras de la academia y de las letras mexicanas del siglo XX. Entre otros cargos, se desempeñó como Presidente de La Casa de España en México (lo que actualmente es El Colegio de México), así como de la Academia Mexicana de la Lengua. Fue Miembro Fundador de El Colegio Nacional y del Instituto Francés de América Latina. Recibió diversos reconocimientos como el de Doctor Honoris Causa por la Universidad de Princeton, la Universidad de Berkeley y La Soborna, así como el primer Premio Nacional de Ciencias y Artes en Literatura y Lingüística. Es autor de libros como Cuestiones estéticas (1911), Visión de Anáhuac (1917), El suicida (1921), Cuestiones gongorinas (1927), Homilía por la cultura (1938), Tentativas y orientaciones (1944), Norte y Sur (1945), Letras de la Nueva España (1948), Junta de sombras (1949), La X en la frente y Marginalia (1952). En “Oración del 9 de febrero” el autor rinde un homenaje a la figura de su padre, quien perdió la vida en 1913 durante los acontecimientos de la Decena Trágica, y explora la orfandad desde la complicidad de su amor filial. Sobre este texto, el crítico literario Christopher Domínguez Michael ha escrito: “Es una de las piezas más perfectas y conmovedoras en la historia de la prosa hispanoamericana”. La voz es de Juan Stack. Agradecemos la colaboración musical de Juan Pablo Villa. D.R. © UNAM 2015