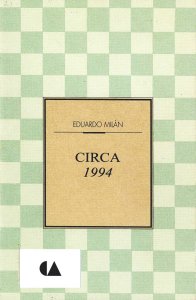Un país se pierde en la lejanía del sueño, mirado desde el vuelo circular de las aves marinas; los barcos se mecen en un puerto como después de un largo viaje. Cuando las cosas por fin llegan -como una suerte de último destino- a Sarafán, rodeado simultáneamente por los estuarios de la imaginación y la memoria, nos da la impresión equívoca de que arribamos al final del azar. Todo transcurrir humano, todo amor, todo rapto, toda revelación se entreteje con la pérdida, con el trasfondo de la dominación y la marea de los recuerdos. Al margen de la historia y las fronteras está un territorio más antiguo poblado por divinidades carnales, y entre la vaguedad de la infancia y la madurez anónima se extiende en la penumbra un rumor, un canto: el de quien vive sin más esperanza que la de cada día, y en la soledad comienza siempre otra aventura hacia el enigma. Un presente de estaciones infinitas que sobreviviría al pasado más remoto, para contarnos en su propia voz cómo recorre los caminos de la pasión, la incertidumbre y la nostalgia sin llegar aún de vuelta al reposo del fuego de la casa.