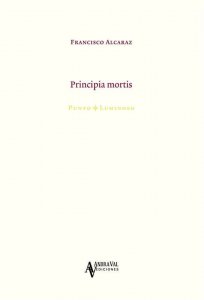Se antoja que Julio César Félix tuvo dos opciones claramente escindidas antes de escribir poesía. Y acaso esta horquilla tenga que ver más con su experiencia que con esos planteamientos adustos que impone la literatura. Tal vez de lo que se está hablando es de un estilo de vida, de una actitud que deviene blanca o negra, y que pasa por tantos matices como arrugas tiene la palma de la mano.
Porque de pronto hay en la poesía de Julio César una caída hacia el abismo de la intangibilidad. Como si se propusiese simple y llanamente acariciar a las palabras (lo más difícil en materia de poesía), alejarlas de la comprensión vulgar para destilarlas en el alambique de lo esencial, justo allí de donde escurre la voz más pura.
Y en la misma medida, Félix revela otra dimensión, en primer término de su poesía, y, como suele pasar, de él mismo. Una poesía impregnada de sentimientos telúricos, de temblores trepidantes. Una poesía —a la inversa de su otra cara— atravesada por relámpagos y henchida de estallidos.
Estos dos son los torrentes poéticos de Julio. Su arte poética.
Julio César Félix es un poeta incomplaciente. No le da gusto a nadie —ni siquiera creo que a él mismo. Talla su expresión al punto de borrar sus huellas digitales. Y acaso por esa misma razón se trata de un libro imprevisible. Nacimos irritilas en el acuario del mundo sorprende como sorprende alguien que cambiara de forma delante de nuestros ojos. Que es un ser y otro al mismo tiempo.
Eusebio Ruvalcaba