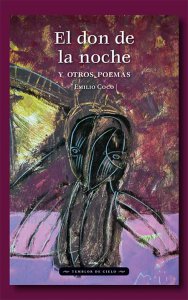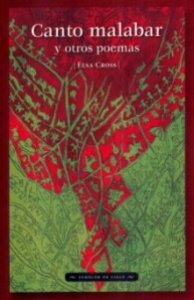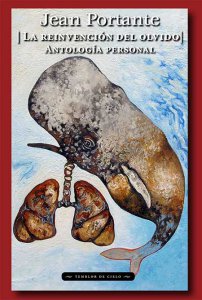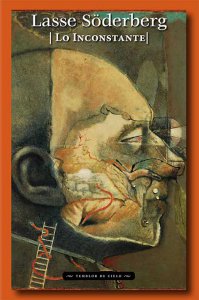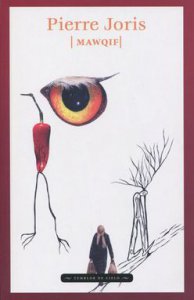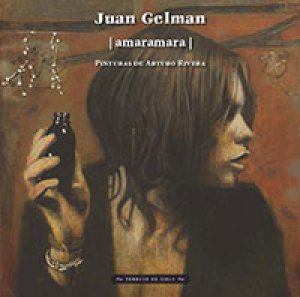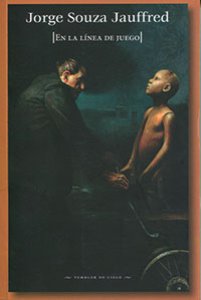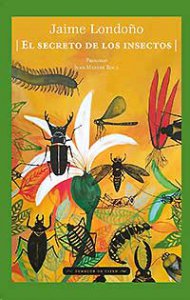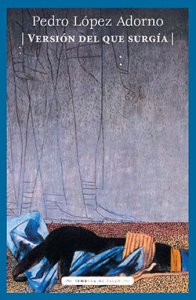El imaginario de Luna mojada es prodigioso: el Edén primigenio que hace suyas todas las palabras, el Nuevo Mundo (que en realidad, lo sabemos bien, es Viejo Nuevo Mundo porque está teñido de las emociones que acompañan a la humanidad desde su origen, desde la catedral de Altamira y sus pinturas insuperablemente hermosas), la Nicaragua natal de Francisco de Asís Fernández Arellano. Esplendor en innumerable suma natural. Y al tiempo, anida en ese imaginario la distopía que reconocemos también nuestra: la enfermedad, lo monstruoso, lo animal acechante, la derrota o el comején, de modo que quien escribe es un Sísifo existencial y sensorial que arrastra su dolor como un río espeso, que arrastra la angustia desolada del ermitaño y articula un lenguaje agobiado por la presencia del pecado, del mal. Una atmósfera de culpa enrarece la percepción del día y del poema: lo humano es lo empobrecido, lo depauperado o descascarillado.
Para que ambos extremos dialoguen tensamente, es notable el fuerte sentido del ritmo en la construcción de cada poema, su tensión vividísima que se resuelve en una arquitectura muy bien sostenida en la que anida la orfandad cósmica (del padre, de la madre), junto a la vida que se impone, se esfuerza. Vida y muerte, vigilia y sueño, como sístole y diástole, modos de la respiración por la que el corazón y el mundo rotan sobre su propio eje cada día.