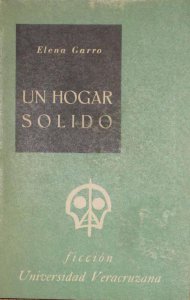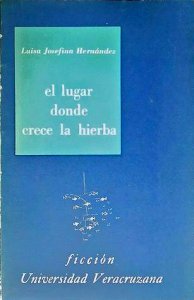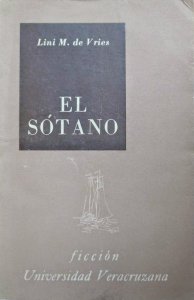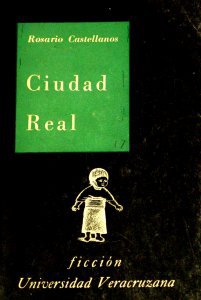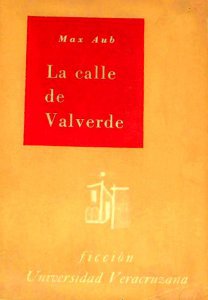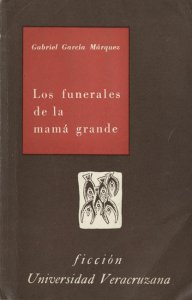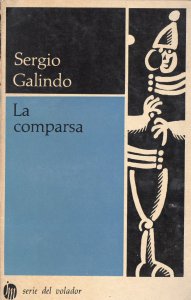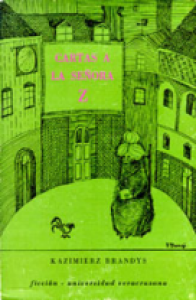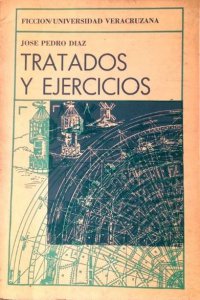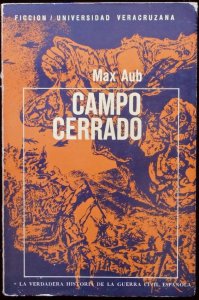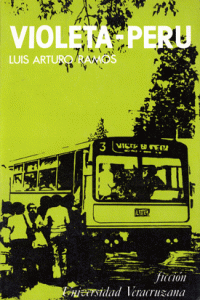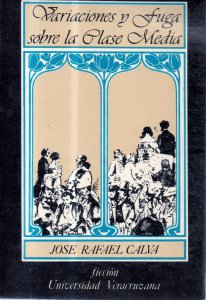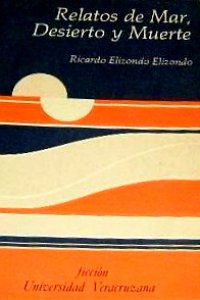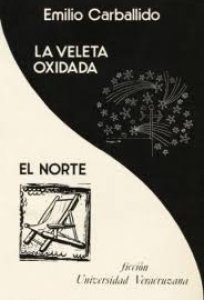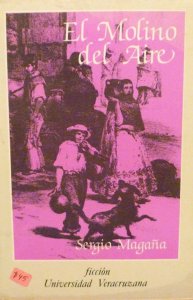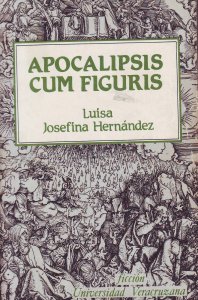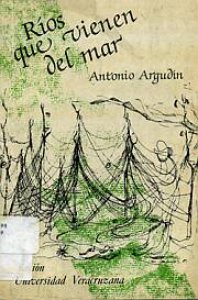Porque no se trata aquí del tiempo que todo lo devora, ni del clima, sino de, llamémoslo así, el tiempo que hace.
Mal entendido como excusa de circunstancias, bastón del aburrimiento, el tiempo que hace es un llamado incesante a la atención abierta. Es un sin fin de presentes. Nos conecta con la imprevisibilidad, las mutaciones del paisaje material, la física y la biología, los movimientos del aire, la vida de la naturaleza y con los efectos de todo eso en el cuerpo y la mente. Se suceden las estaciones, se identifica un clima con una región, pero el tiempo que hace cada día, hoy, no solo se empeña en defraudar las previsiones sino que es inefable: algo de lo que se puede hablar infinitamente. Es recurrente, pero nunca vuelve del todo igual. En cada momento de el tiempo que hace confluye una miríada de sucesos que con distinto paso duran o se disipan para dejar paso a otra, inexorablemente.
Las polirritmias de el tiempo que hace enloquecen el pulso inflexible del tiempo que pasa; oponen diferentes gamas de matices a ese camino homogéneo que lleva del deseo temprano a la memoria crepuscular. Ni el calendario ni el reloj ni el metrónomo: piden otras formas de afinación y otras escansiones.
Hoy se habla mucho de el tiempo que hace, casi siempre en forma de inquietud mórbida por los efectos del cambio climático. Pero el tiempo que hace es catástrofe y plenitud, trastorno e impulso, fuerza, abandono y fusión.