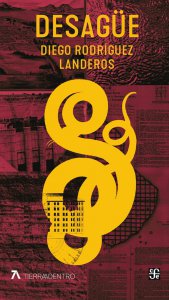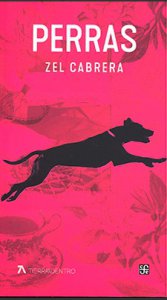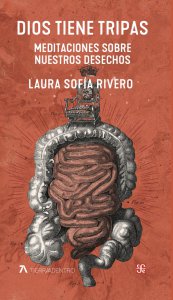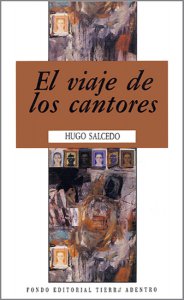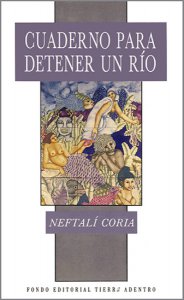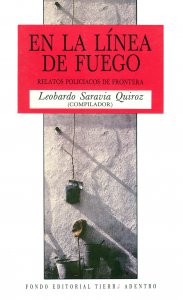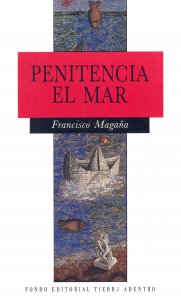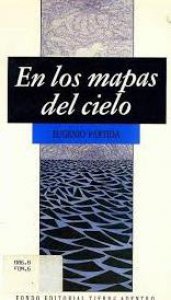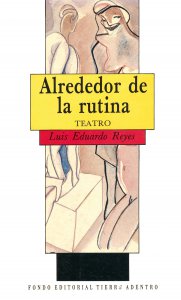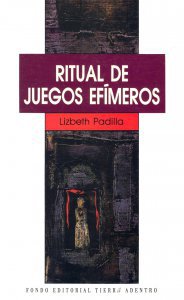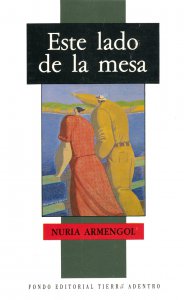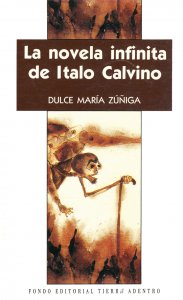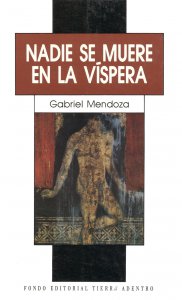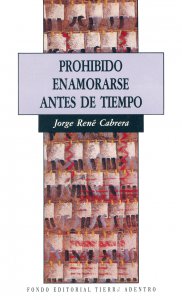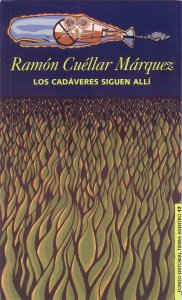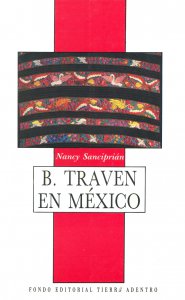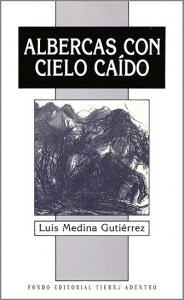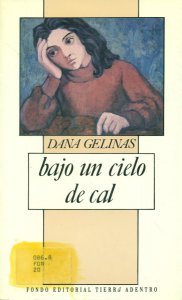La rara tesitura de la poesía de Verónica Zamora sólo podría explicarse por un decantado procedimiento en que la cadencia da pie a una suerte de gimnopedia. De este modo, buena parte de su obra transcurre con la presencia definitiva del mar. Largos versos que recuerdan canciones de cuna o estrofas divididas por alientos exóticos han hecho de su trabajo un punto de referencia en la poesía mexicana escrita por mujeres. Más aun —para no ceñirla al concepto escurridizo del género—, se añadiría que la suya es una elegía constante, nacida del recuerdo, sin caer en lo testimonial pero a la vez tamizada por la contemplación. En los poemas de La miel celeste es posible adivinar, o bien a una vestal en su celebración o bien a una yaciente Antíope que exige, no sólo la perfección de las sensaciones, sino el título justo de un lector capaz de adivinar, entre líneas, la existencia rica en colores y sonidos de una mujer que ha sabido concentrar, desde un particular tono de voz, el ritmo de la vida moderna. El hechizo, el conjuro y aun el relámpago que retrata a la mujer doméstica transcurren en los poemas de este libro, cuyo título encierra un enigma que pronto podrá ser desvelado si se cuenta con la paciencia de la poeta, que nos entrega en gotas lentas el Augurio, la Revelación o la Visión de una realidad que, pese a su filo sediento, es capaz de transmutarse en música. La miel celeste es ya un libro de referencia en al poesía mexicana actual, la escritora en la década de los noventa, cuyo rostro singular es el de un hedonismo donde se advierten, herméticas, las diferentes parábolas de lo Eterno. Por eso, no es extraño que Verónica Zamora y este libro suyo puedan tener una puerta de entrada en este verso aquí contenido, donde ella se reconoce como “alguien que ha visto al mundo pasar como un fantasma sordo”.
Otras obras de la colección (Fondo Editorial Tierra Adentro):