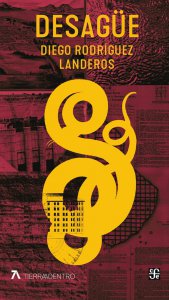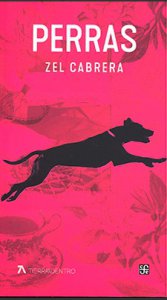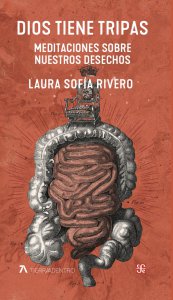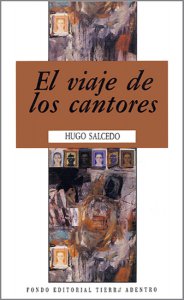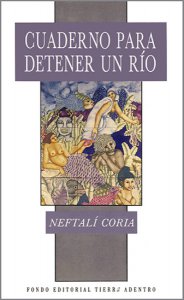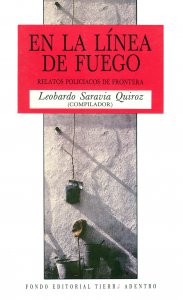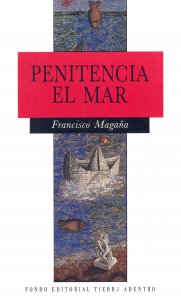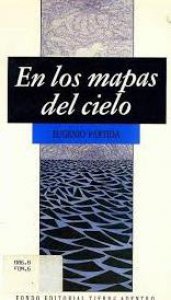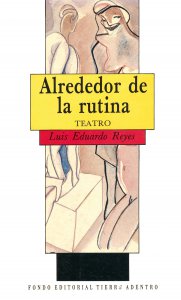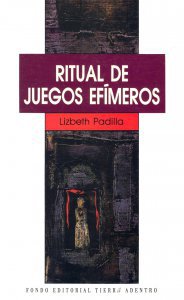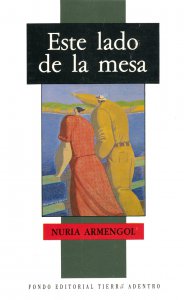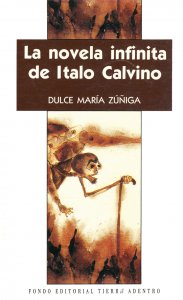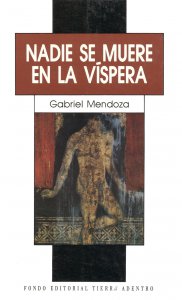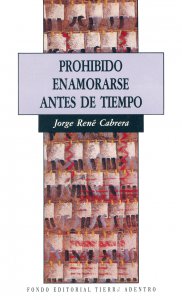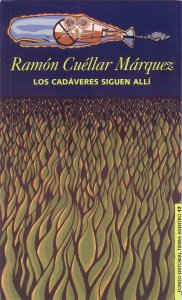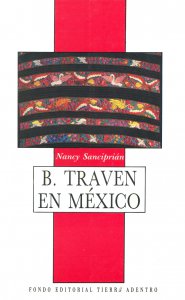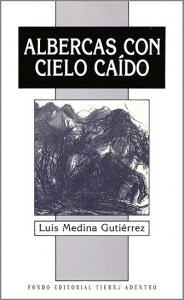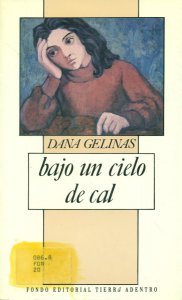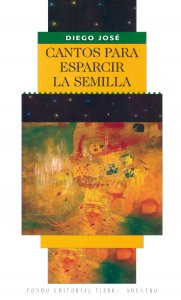Hay una actitud en este joven poeta que me resulta muy digna de respeto: una actitud cautelosa, casi balbuceante a veces, tras la que oculta actos con tacto, pasos suaves y silenciosos, como los del felino en los instantes previos a la caída relampagueante sobre la presa inerme.
Diego José tiene cosas que decir y las dice. A veces, todavía, con un lenguaje que no es del todo suyo y que aún deja ver sus orígenes nobles. Esto lo arregla el tiempo y la entrega al oficio. Lo que importa es que se está nutriendo bien; ya convertirá en sangre estas herencias. Por lo pronto da gusto que en sus versos no tengan cabida el sinsentido y la logorrea.
En tiempos de la velocidad y la violencia, este hombre se recoge en sí mismo, contiene su tormenta interior, apacigua su volcán y orienta su cascada de lava o de agua o nieve y sabe administrarla con prudencia, con levedad, hasta llegar, a veces, a lo peligrosamente imperceptible.
Este es su riesgo y este es su acierto.
Decían mis maestros persas que el Amor es un perro negro que sólo vive en el corazón de los amantes. Diego José lo sabe y está luchando por mantener la calma; aunque quede en su carne el alarido.
Otras obras de la colección (Fondo Editorial Tierra Adentro):