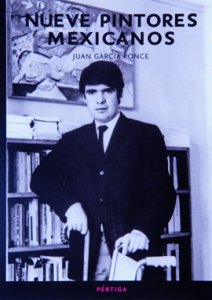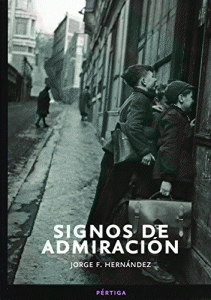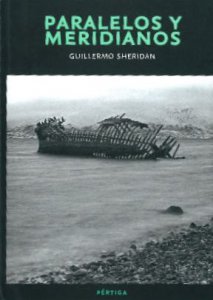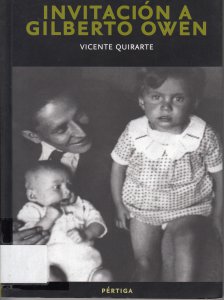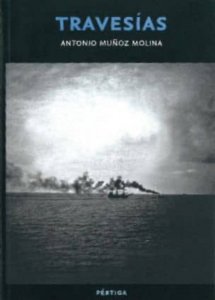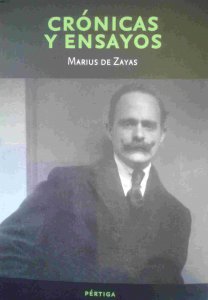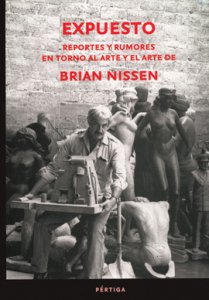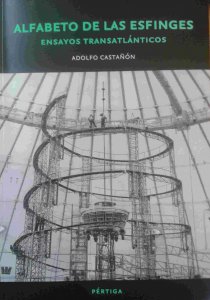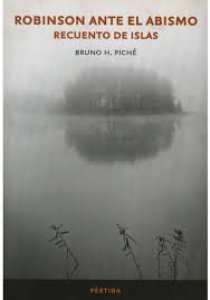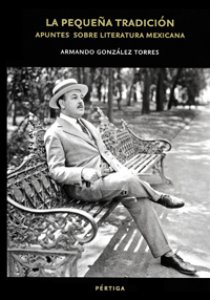Viajar es emprender una ficción radicalmente autobiográfica. Pero viajar a las antípodas se parece mucho a estrechar la deshilachada mano del Odradek. En Súl es una esquina blanca, León Plascencia Ñol aviva y ahonda su condición vital de escribiente/trashumante para obsequiarnos un rollo de grabados cuyos trazos suscitan, alternativamente, el zen y el karaoke, el pop de neón y la reminiscencia proustiana, el exotismo sibarita y una desencantada, lúcida, rara metafísica.
Este libro, escrito durante los seis meses que el autor pasó como huésped de un centro de escritores a las afueras de Seúl, en Corea del Sur, es mucho más que una crónica de viajes: confesión y tesis. Turismo y ascensión: verdad espiritual y comilona: un tránsito cuyo itinerario no persigue el interior o el exterior del ser sino su intersticio: la integridad de la mirada. Plascencia Ñol se ahorra el prurito que hace distingos entre las memorias íntimas y el paradójico “diario intelectual”. Con decoro, el autor se arroja a una experiencia en la que el compromiso existencial es indivisible del compromiso con el paisaje. Para ello se vale de una prosa nítida, incluso telegráfica —rara virtud en alguien que proviene de las filas de la lírica mexicana.
En Seúl es una esquina blanca dialogan no solamente dos tradiciones históricas (la occidental y la coreana, que el narrador ha sabido observar sin frivolidad ni ceremonia): también dos posturas ante el lenguaje —lo delicado: lo obsceno. León Plascencia Ñol tuvo el temple de acercarse a amabas zonas sin cerrar los ojos.
Julián Herbert