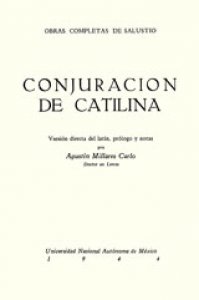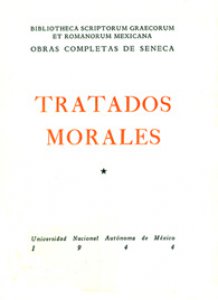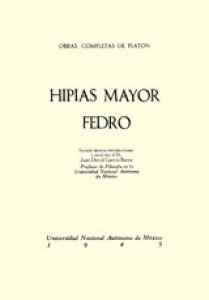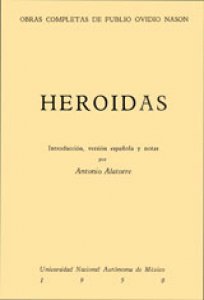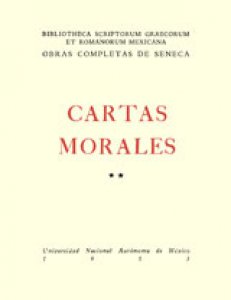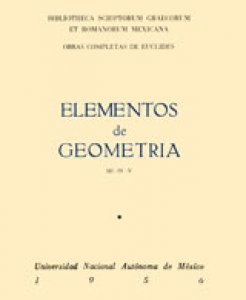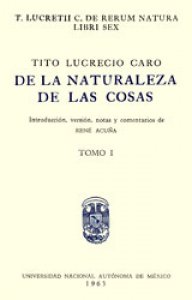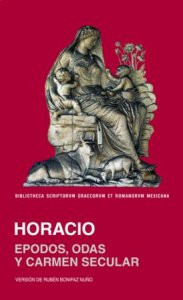Por tan claro como es Horacio cuando escribe de sí mismo, no resulta difícil imaginarlo. Al cincuentón encanecido, un poco sobrado de barriga; al clasista hijo de liberto, educado él, como noble, en Roma y en Atenas; impulsado por los que hoy se dirían violentos y victoriosos resentimientos sociales. Ambicioso de modestos placeres, cotidianos y eróticos; aficionado a la embriaguez del vino y a la ciencia de las luchas gladiatorias; amador superficial de mujeres jóvenes y de jóvenes hombres que debían parecer mujeres. El hecho de ser nieto de esclavos marcó, según lo muestran rasgos esenciales de su obra lírica, el carácter de su vida. Por una parte, su rechazo a la clase ínfima en que tuvo origen; por otra, su distancia exigente con respecto de los afortunados de noble nacimiento; finalmente, su soberbia arraigada en la conciencia de haber superado a éstos por el cultivo de méritos propios. Convencido de merecer el mundo todo; triunfador; a él, pobre, lo procuran los opulentos. Es dueño de una certeza absoluta; posee, como Roma, el presente y la inmortalidad. No sólo eso: es también capaz de otorgar ésta a los otros. Se sabe dueño de las herramientas para hacerlo, porque es poeta, y la poesía es el medio único de hacer eternos los nombres y las hazañas humanas. En el dominio de las palabras ha encontrado, pues, la fuente del poder inacabable. Vidente, asegura que el dominio verbal que ha conquistado, invención y descubrimiento, lo hará siempre reciente en la alabanza que se le rendirá en los siglos por venir.
Otras obras de la colección (Bibliotheca Scriptorvm Graecorvm et Romanorvm Mexicana):