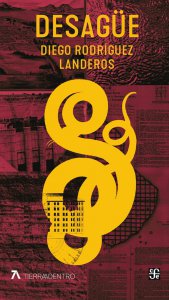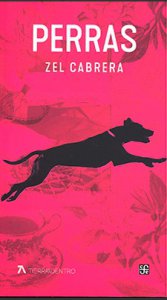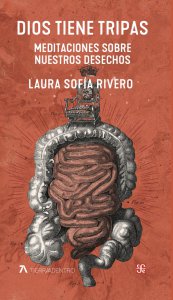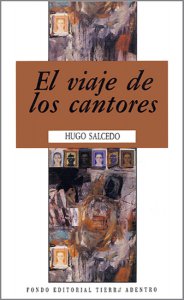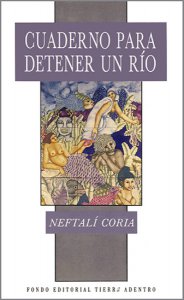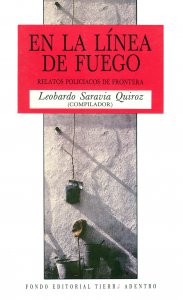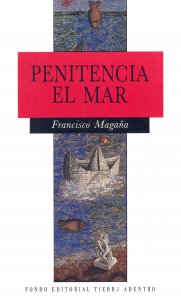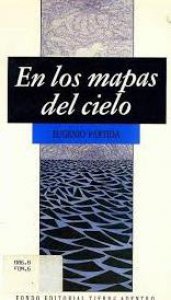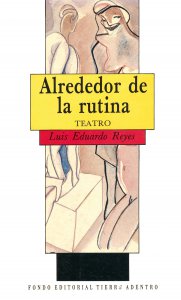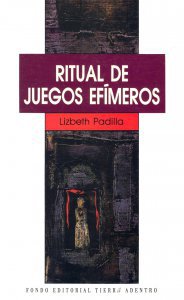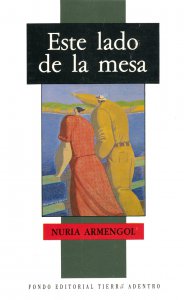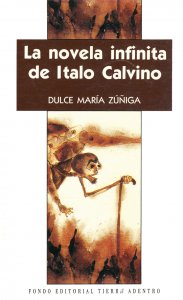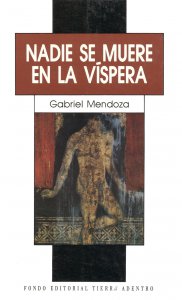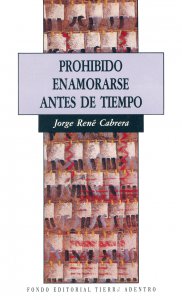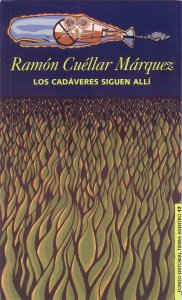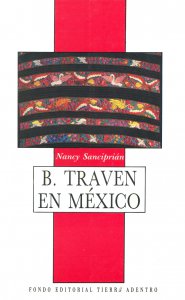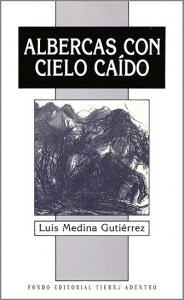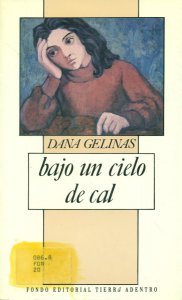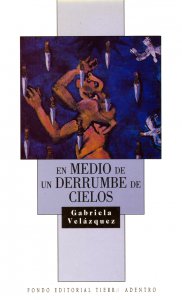Ícaros expulsados de un cielo amenazador, en perpetua caída a través de parajes que develan un ánimo propenso a los claroscuros, los personajes de Gabriela Velázquez permanecen suspendidos entre el sueño y la vigilia en espera del relámpago que ilumine un asidero, una zona seca para guarecerse de la tempestad que los aturde. Vástagos de la nostalgia y aún de la locura, cifran erróneamente su esperanza en una epifanía que sólo les devolverá —como sucede en El ángel negro de Tabucchi— un reflejo grotesco de alas sucias y cansadas. En una taberna de la recóndita Nigeria o en la isla donde una ballena moribunda deviene emblema de infortunio, en una estación de tren extraviada en una Europa onírica o en la España de Felipe II que vacía los ojos a quien se rehúsa a enfrentar la realidad, a orillas de un lago cuya placidez oculta a un asesino en serie o en la ciudad de tintes kafkianos que respira entre las cuerdas de un decrépito violín: los perdedores de este libro recorren sus lluviosos escenarios en pos de algo —un recuerdo, una relación amorosa— que los guíe y reconstruya en medio de las sombras. Pero pronto caen —seguirán cayendo— en la cuenta de que el cielo que se les derrumba puede ofrecerles únicamente trozos de un falso paraíso terrenal.
Otras obras de la colección (Fondo Editorial Tierra Adentro):