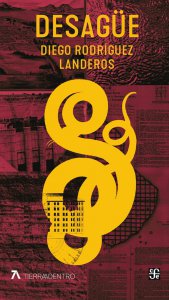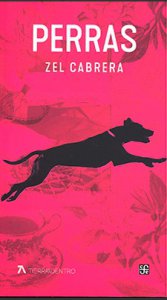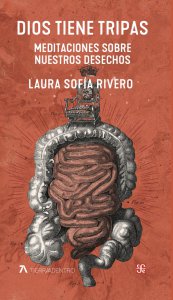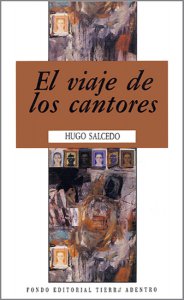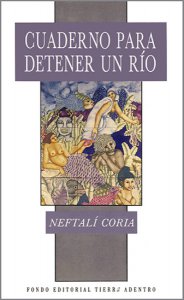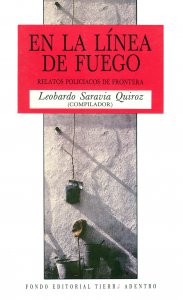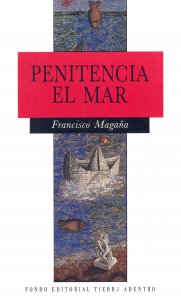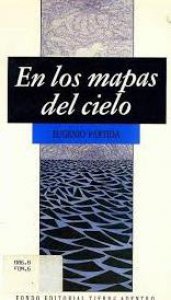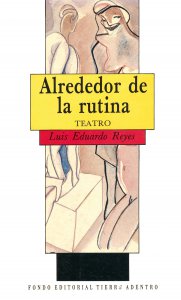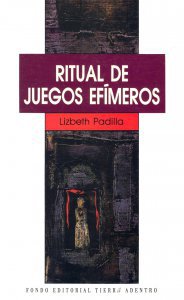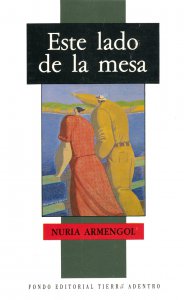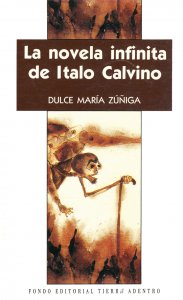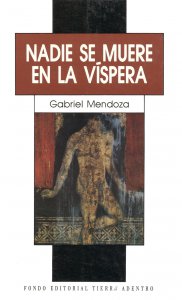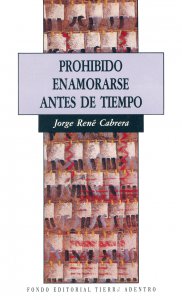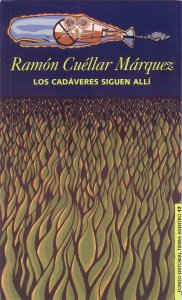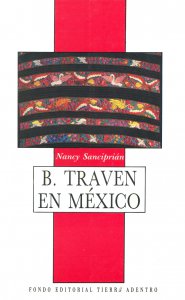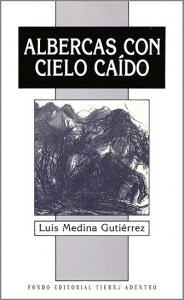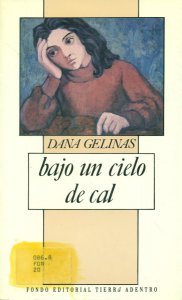El canto es una forma líquida, exacta. Irrevocable. Una máscara que nos ayuda a pronunciar, un estallido que se refracta. Es la recurrencia de la palabra que fluye, como amarillo canario que cruza el parabrisas o el ventanal con que están hechas las cosas. Es una voz que busca en la noche que las palabras surjan de las paredes, que tengan un rostro.
La poesía de Almádez es un pronto destello de fragilidad que nos cubre aprisa, como la misma magia del agua, ya que sólo el agua lava nuestra carne. Ya que sólo quien se siente a sí mismo carga su cuerpo y lo demora en la maduración de los frutos. Su cuerpo. Sus versos son el hombre que mira y se da cuenta de que estén fragmentos de angustia: hechiceras voces que nos cantan y nos rompen como cristales; y que buscan, en la distracción de la mirada, contemplar el cambio de su tiempo.
“Nada está vedado a la vista” afirma el autor. Nada ha sido impenetrable, ni siquiera el impulso a la renuncia, porque existe algo más que se eleva, como un minarete pronunciado, hacia lo alto: la nostalgia, el peso mismo de las cosas, el objeto inasible.
Otras obras de la colección (Fondo Editorial Tierra Adentro):