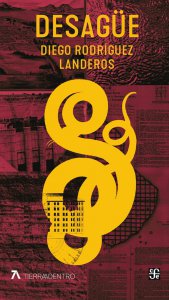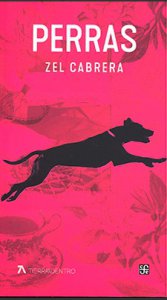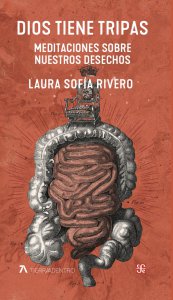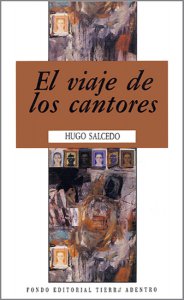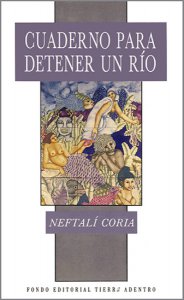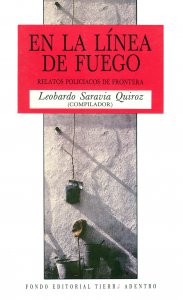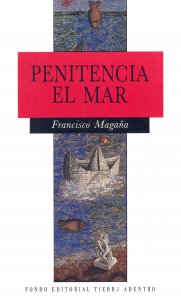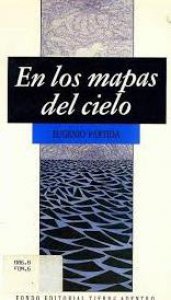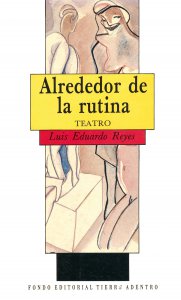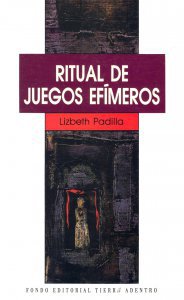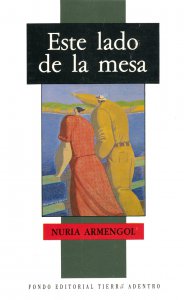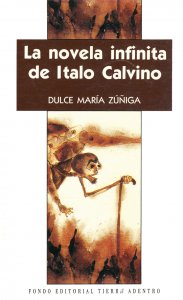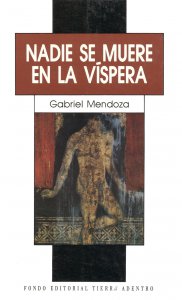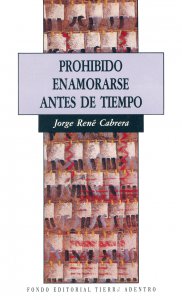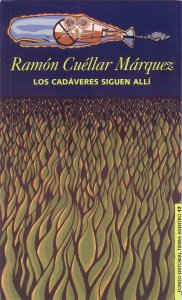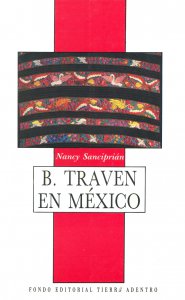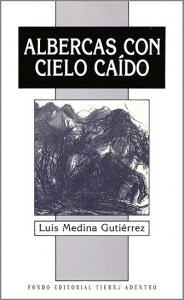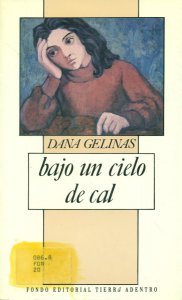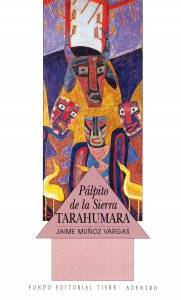Es terrible saber que siempre han estado ahí, al lado nuestro en soledad cósmica, envueltos en las brumas del olvido, aplastados por un hambre hereditaria, borrados de las memorias, enormes en su pequeñez, poderosos en su debilidad, aferrados a una tierra avara e implacable, pero que es su último santuario. Ahí siguen, al costado nuestro, como llaga que no debe cerrar no sea que los olvidemos de una vez y para siempre. No sé si Jaime Muñoz Vargas está enteramente consciente del reto múltiple y difícil que conlleva su empresa: por un lado chocará con esos oídos y ojos, sordos y ciegos, de todas las épocas; tropezará con la incomprensión y el desdén, la ironía y el desprecio, la burla y el castigo, porque la ignorancia es la base de la comodidad y molesta mucho que algunos nos pongan costras ante la vista. Pero también debe salvar un ancho abismo: el que separa el mundo de los blancos triunfadores y orgullosos, los chabochis de las ciudades, y el otro de los oscuros, derrotados, humildes rarámuris de la Sierra. El lector verá si lo logra.
Otras obras de la colección (Fondo Editorial Tierra Adentro):