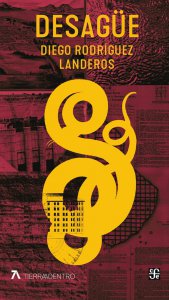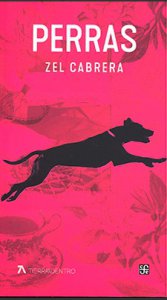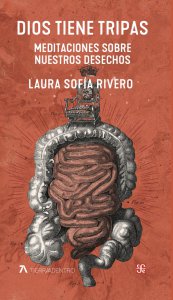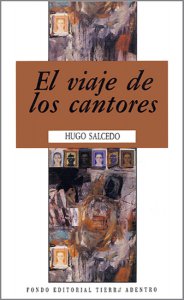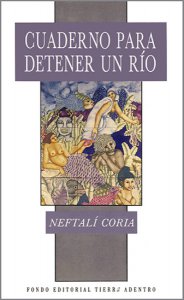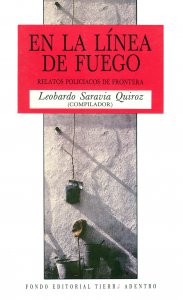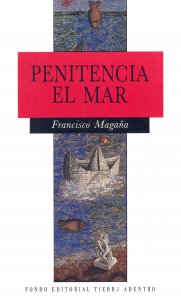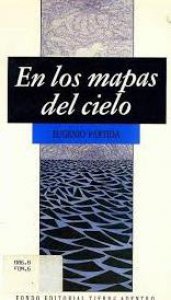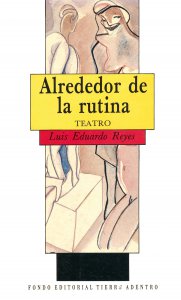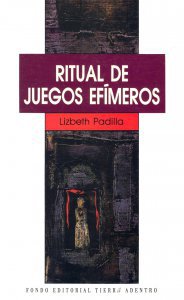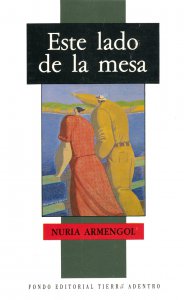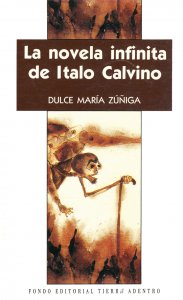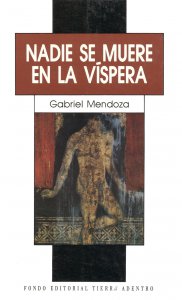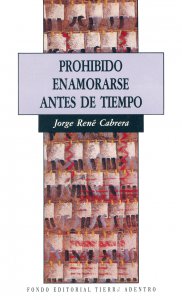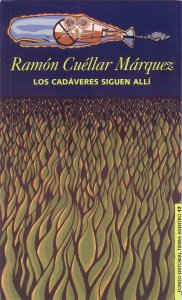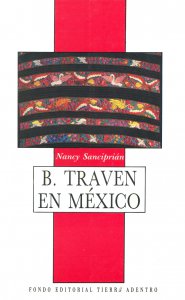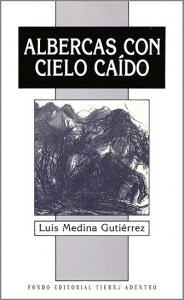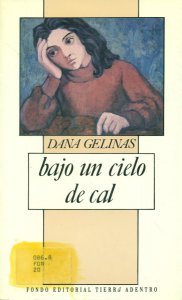La mesura y el vértigo se alían —feliz, infelizmente— en los relatos de La estatua sensible. Un tono reflexivo, una especie de meditada transparencia recorre (felizmente) sus páginas; un sordo aviso de la fatalidad, un erizarse de la piel, un rumor como de furias al acecho desencadena la introspección, el temor, la caída final de sus protagonistas (dramática, infelizmente). Fernando de León expone de modo irrefutable —esto es: de modo hermoso y arbitrario— los factores de la recia dialéctica que ha ordenado su libro: el sobresalto del amor y el ajetreo de la valentía conducen al hielo de la impotencia y a la serenidad de la muerte. El tacto, la vista, el gusto, el oído y el olfato dan forma —y, más que forma, vida— a La estatua sensible. Las puertas de la percepción, como soñara William Blake, se abren: de la fisiología nace una metafísica y de la metafísica surge una realidad infinita. El lector de este volumen accederá entonces, a paisajes tan disímiles como los bosques de Alemania y el Mediterráneo preclásico, el cielo y la ciudad y las llanuras: la búsqueda, el ser, la soledad.
Otras obras de la colección (Fondo Editorial Tierra Adentro):