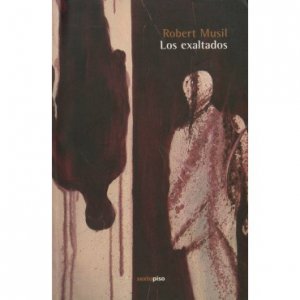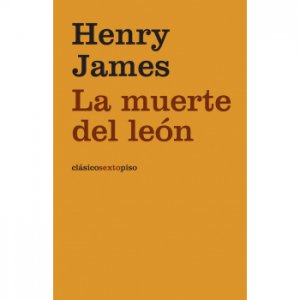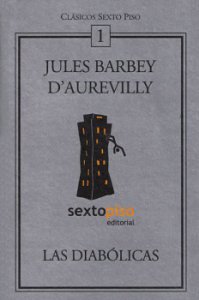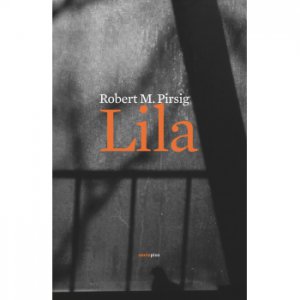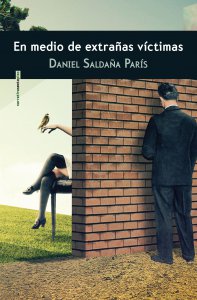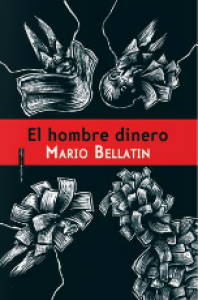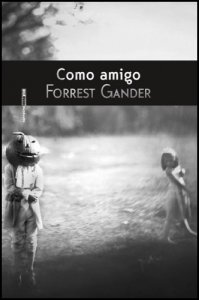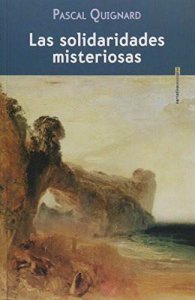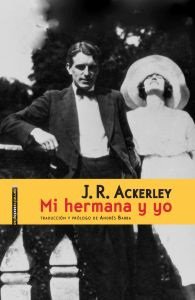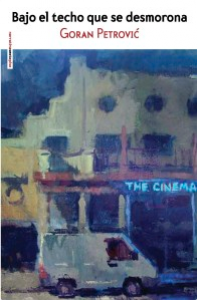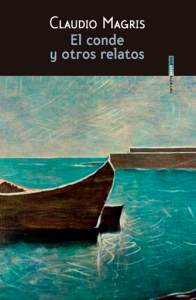«Siempre me acompaña la sombra afilada y puntiaguda de mi padre. No saber de él me arde como un fuego que no termina de aflorar en la comisura de los labios. Una tarde, en el momento menos pertinente, escribí su nombre en el buscador de Google. Los primeros resultados mostraban perfiles homónimos. El cuarto era su esquela», nos cuenta Natalia, quien tras buscar el nombre de su padre en Internet, decide viajar a Irapuato, el sitio donde él nació. Al buscar los rastros de una vida que apenas alcanzó a llegarle a través de los ecos del abandono, Natalia intenta llenar un vacío sólo para darse cuenta de que la ausencia también es una identidad, un tipo de relato.
La protagonista nos dice: «Yo lo andaba buscando para hablar con él», pero hablar con fantasmas requiere siempre un desvío. Sea buscando el perro perdido de su anfitriona, posiblemente descuidado tras una borrachera épica, sea probando el sexo prohibido o rehuyendo de los cauces tutelares del afecto materno y de la pareja, Natalia embiste, contra sí misma y las certezas de su presente, para demoler el edificio de su identidad. En el proceso, se da cuenta de que tras cada hallazgo se esconde más incertidumbre. Entre su fascinación por el mundo de las arañas y la lucha contra una realidad que la arrincona, Natalia se pierde en las calles de una ciudad desconocida o navega en las sombras del aracnario donde trabaja mientras busca un asidero que le permita ser dueña de su propio pasado. Esta novela, que es a la vez una novela familiar e íntima, un retrato de extravío y descubrimiento, una road novel y la bitácora de una cicatriz, inaugura la voz narrativa de una escritora dispuesta a ir lejos en la palabra y hondo en lo íntimo. Especies tan lejanas nos invita a una lectura incómoda y adictiva, donde el miasma cotidiano se teje con las fracturas de la experiencia. El resultado: una telaraña que traza el andar interior de la vida material.
Otras obras de la colección (Narrativa Sexto Piso):