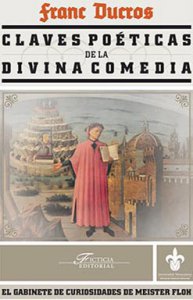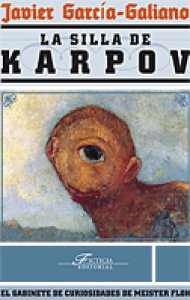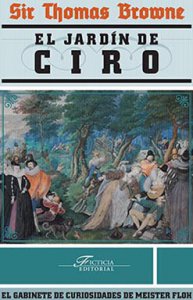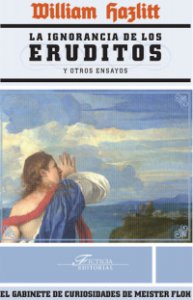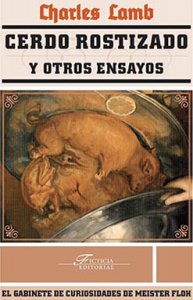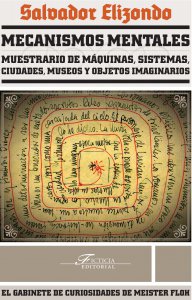Pocos escritores han suscitado la admiración de otros escritores como Sir Thomas Browne. Samuel Johnson, al que, se sabe, llamaban el Doctor, no se privó del placer de escribir acerca de él; Charles Lamb se disputaba con Samuel Taylor Coleridge el mérito de haber sido el primero entre los modernos en haberlo descubierto; William Hazlitt aludía a él con frecuencia; Thomas de Quincey lo consideraba “una de las más grandes voces de la retórica”; Valery Larbaud no dejó de ceder a la tentación de traducirlo; era una de las supersticiones de Borges; fue una de las recurrencias y acaso el origen de la peregrinación inglesa de W. G. Sebald, y Roberto Calasso lo identifica con uno de los creadores de ese “género vago e irregular por naturaleza” que es el ensayo.
En El Jardín de Ciro convergen muchos de los rasgos que conforman esa admiración: erudición peculiar, teología médica, fascinación por las minucias de la antigüedad y una escritura original llena de obsesiones que no necesita justificación alguna.
Otras obras de la colección (El Gabinete de Curiosidades de Meister Floh):