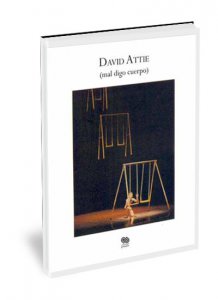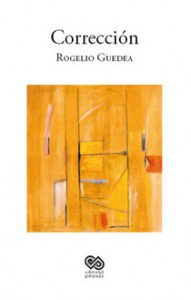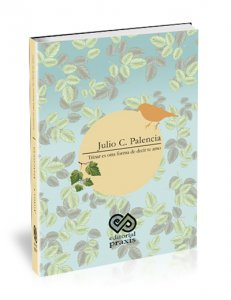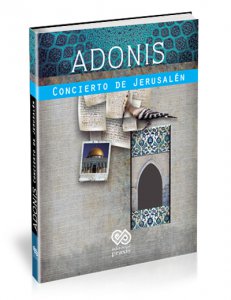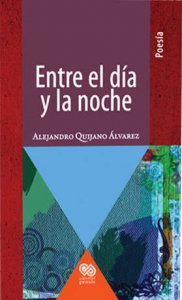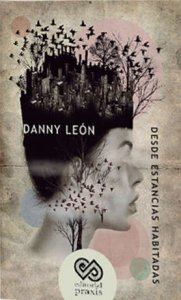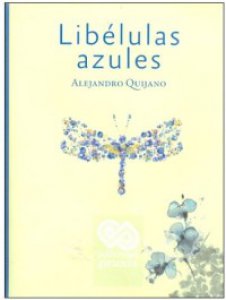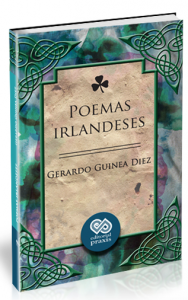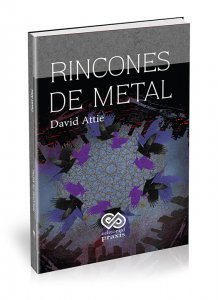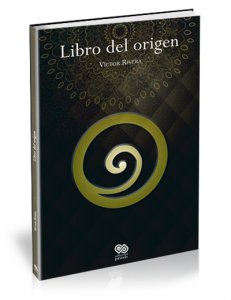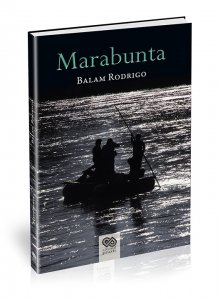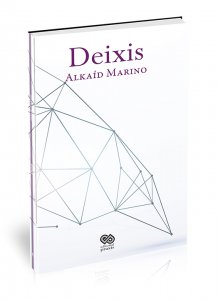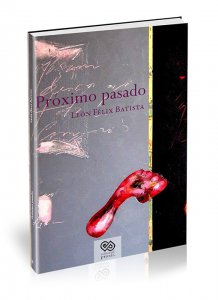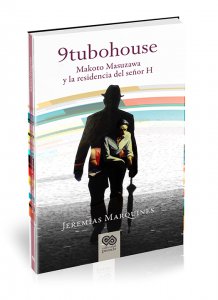Toda poesía tiene una especie de efecto de gravedad en sí misma; su fuerza, aunque aborde muchos temas, proviene de la naturaleza. El haiku deliberadamente le rinde homenaje con una especial belleza. El poema es una luz en la oscuridad del mundo, esa luz se centra en un objetivo que de pronto destaca gracias a la palabra del poeta que esconde su ego y da paso a la observación de lo que le rodea. El botón abre y da una flor, el viento provoca una agitación que despierta los sentidos, la luz cambia e ilumina un insecto, la lluvia lava lo opaco, el paisaje se trasforma a cada minuto. En Libélulas azules hay una especie de entramado que inventa un lenguaje para su corpus, parece que cada poema está ligado al siguiente, hay una suerte de concatenación, pero si cavamos más hondo o, aun en la superficie, vemos que la ilación la da la naturaleza, su ímpetu y su misterio. Como el río de Heráclito, aquí el cambio es una constante que forma sus propias leyes, porque aunque el ojo humano esté muy atento, algo se le escapa. El ritmo del ecosistema no es el ritmo humano y cuando el poeta quiere atrapar la sutilidad de un hecho no lo alcanza; sin embargo, le queda la memoria y la imagen. El que escribe persigue la divinidad y a veces la captura y la encapsula en palabras que son imagen y metáfora. El haiku parece una pequeña vitrina donde el estudioso intenta preservar la vida y su misterio, con la complejidad que esto implica.