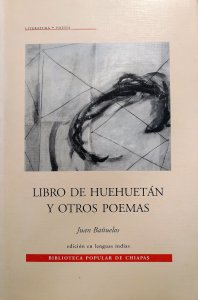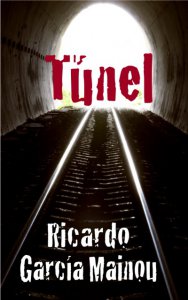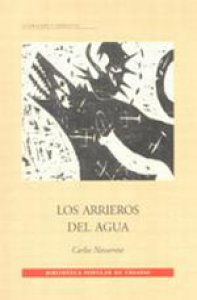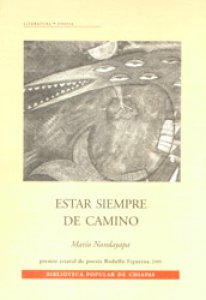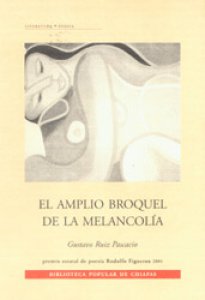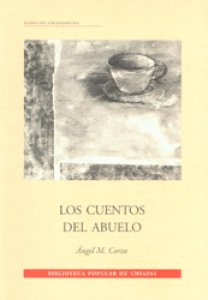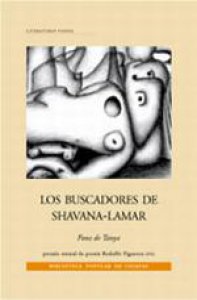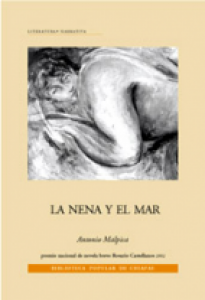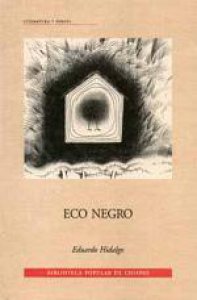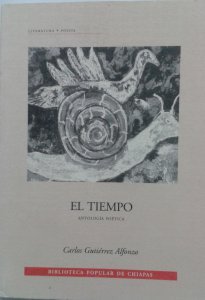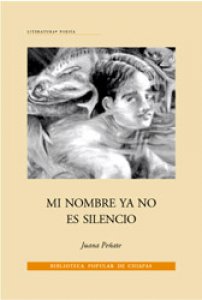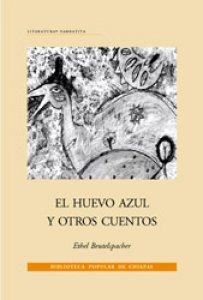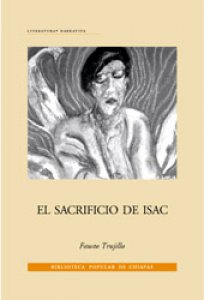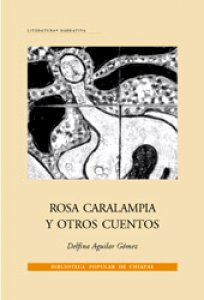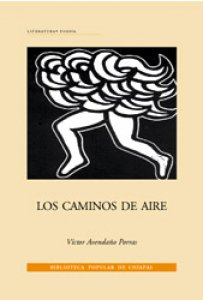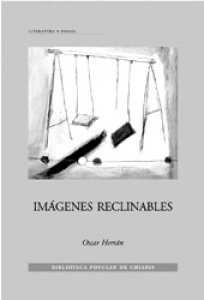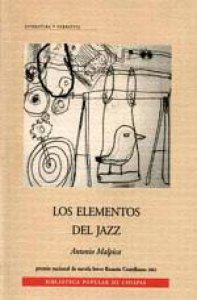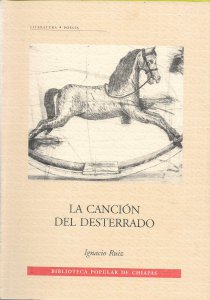Hay cosas en el aire, en el agua, en la luz, que van y vienen. Cuando un gorrión se mece en la bruma y chupa el néctar de una flor, su aleteo se arracima con la brisa y se aleja como las olas de nuestros ríos, tan pequeñas que casi no se ven. Hace siglos que nosotros, los coletos, somos parte de este modo de ser. Lo sentimos. Lo palpamos. Puede ser que ese gorrioncito haya aleteado en algún jardincito escondido más allá del molino de Cuxtitali, pero su temblor rebota con fuerza de terremoto en el corazón de alguien que descansa a la sombra de las torrecitas del campanario en San Antonio. A medianoche. A mediodía. A media madrugada. Cuando pase el temblor, puede ser que sea otro siglo. Y entonces lo entendemos. Y no sudamos de terror sino de felicidad.
Otras obras de la colección (Biblioteca Popular de Chiapas):