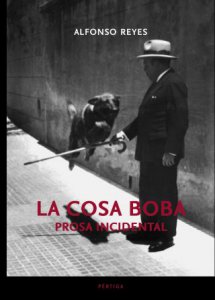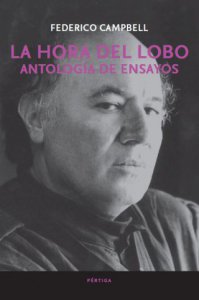En sus obras menores está, tal vez, lo más grande de Alfonso Reyes, lo más suyo. En esos textos ligeros y breves sobre el correo y el humor, sobre el agua, la piel y la basura; en sus apuntes sobre la sonrisa y los microbios, en sus notas accidentales sobre las cosas que le brincan al paso se encuentra la sabiduría doméstica de nuestro Montaigne. La variedad misma de sus temas, la suavidad con la que los aborda y se desprende de ellos, la juguetona curiosidad con la que abre los ojos y deja correr la tinta, la cordialidad de su pluma, siempre clara y generosa, muestran al escritor como “el centro atractivo de una sociedad de inteligencias.” La fórmula que Reyes encuentra para describir a Montaigne le es perfectamente aplicable: sus textos lo retratan como una comunidad de sensibilidades, una congregación de múltiples percepciones, un coloquio de agudezas. La total circunferencia, el regalo que, a juicio de Borges, los dioses dieron a Reyes. El aro corresponde a esa sabiduría que, en efecto, bien vale llamar doméstica. Saber ver, saber leer, saber reír, saber expresar, saber convivir. No es la sapiencia que se desprende de la hazaña, la conquista o el poder. Es lo más lejano a una doctrina, a la ciencia envanecida por su hallazgo: es la sabiduría de un escéptico que no se engaña con soluciones. La escritura fluye así en el vaivén de la conversación: platiquemos un rato, nos propone Reyes.
Jesús Silva-Herzog Márquez