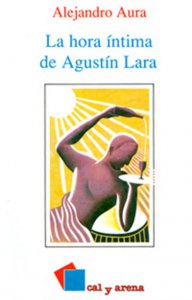Para nadie es un secreto que Agustín Lara, en alguna esquina de la eternidad, sigue componiendo mejor que nunca. Que no diga que amó, o que sabe de poesía, o que conoce la materia de la que están hechas las almas, quien no haya habitado, por lo menos una vez en la vida, ese misterio tan al alcance de la mano como inaprensable, contenido en el infinito de tres minutos, que otros han dado en llamar Una canción de Agustín Lara. En este libro, en este retrato de una leyenda con paisaje, Alejandro Aura ha hecho una evocación divertida y contundente, un mecanismo verbal preciso y magnetizado: paso a paso nos lleva no sólo por la vida de Lara—sus incios míticos, sus aficiones privadas tan del dominio público, sus ascensos irresistibles en el cielo del gusto popular—sino por el México de Lara: los comienzos y el arraigo inmediato de la radiodifusión, el desplazamiento de los centros y la estética rurales a los centros y la estética urbanos, los tabacos de "El Buen Tono" y los sombreros Tardán; las décadas de Lara en un entrañable contrapunto con los Méxicos de esas décadas. Todos tenemos algo de esos Méxicos porque todos tenemos algo de Agustín Lara. Como en una variante de la metáfora de Borges, puede decirse que en La íntima hora de Agustín Lara un hombre se propone dibujar el rostro de otro hombre, puebla el papel de fantasías, verdades, decires, datos, momentos difíciles y momentos culminantes de ese hombre; lo delínea rasgo a rasgo y traza las huellas que el tiempo le ha impreso desde la infancia hasta la madurez—sin olvidar aquella famosa y "áspera cicatriz" de Lara—; incluye las marcas de los amores y las pasiones, el rastro de las máscaras conforme han desfilado por el rostro una tras otra, las señas que han dejado sobre él los sueños colectivos. Al final, descubrimos que ese rostro es también el de varios fantasmas y personajes familiares; es el rostros de nuestros recuerdos y nuestro pasado; descubrimos que ese rostro es, también, nuestro propio rostro.
La hora íntima de Agustín Lara
* Esta contraportada corresponde a la edición de 1990. La Enciclopedia de la literatura en México no se hace responsable de los contenidos y puntos de vista vertidos en ella.