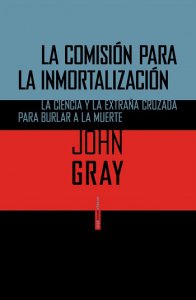Leonid Krasin fue un ingeniero de la antigua Unión Soviética que propuso congelar el cadáver de Lenin para devolverlo a la vida cuando fuera científica y tecnológicamente posible. Formaba parte de la llamada «Comisión para la Inmortalización». Y de ello trata precisamente el nuevo y fascinante ensayo de John Gray: de la obsesión humana por trascender la mortalidad. Si por un lado los investigadores psíquicos victorianos pretendían demostrar de una manera científica la existencia del alma y para ello se servían de extrañas sesiones de espiritismo en las que escribían textos automáticos interconectados para entrar en contacto no con el magma del inconsciente –como harían más tarde los surrealistas–, sino con el más allá, los «constructores de Dios» de la Unión Soviética, por su parte, no buscaban pruebas de vida después de la muerte, sino divinizar a la humanidad a través de la técnica y la razón, creando a un nuevo hombre libre de toda imperfección. Pero para matar a la muerte habría que matar primero al hombre. Y eso hizo, de manera implacable, la eficiente máquina de muerte soviética. Espiritismo, bolcheviques, Darwin, dobles agentes, extravagantes profesores ingleses, presencias ultramundanas, sociedades secretas, Stalin, extraterrestres, mesías póstumos y la momia de Lenin… Una galería de personajes y de situaciones digna de una novela –si no perteneciera ya a esa novela insuperable que es la historia– y que en manos de John Gray da lugar a un ensayo lúcido y apasionante sobre la necesidad que siempre ha tenido el hombre –ya sea a través de la religión o de la ciencia– de creer en la inmortalidad. En realidad, nos dice Gray, se trata de un profundo miedo a lo ingobernable, a esa contingencia que rige el destino de todos los seres humanos y que habría que aceptar con humildad: «El más allá es como la utopía, un lugar donde nadie quiere vivir».
La comisión para la inmortalización : la ciencia y la extraña cruzada para burlar a la gente
* Esta contraportada corresponde a la edición de 2014. La Enciclopedia de la literatura en México no se hace responsable de los contenidos y puntos de vista vertidos en ella.