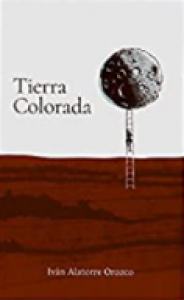Parecía ser una noche normal de luna nueva de enero para Leonor, quien a sus ocho años de edad, la infancia significaba la oportunidad para encontrar la felicidad a través de la existencia de los más pequeños detalles. Sin embargo, durante esa noche oscura, después de escuchar por accidente la noticia de la enfermedad terminal de su madre, se abrió una puerta que dejó entrar al más sombrío de los futuros, obligándola a actuar conforme a su destino, sabiendo que debería enfrentar una lucha en contra de ella misma y sus circunstancias. Con el paso del tiempo, la sabiduría de las mareas, en confabulación con los vientos regeneradores se encargaron de llevar su averiada mas no destruida embarcación hacia un puerto seguro, en el cual la acogieron su abuela Ifigenia y su abuelo Salvador, quienes desde el primer contacto, con la naturalidad y sencillez con que una mariposa monarca se posa en el mismo árbol después de la odisea de cuatro mil kilómetros, estrecharon los lazos ya existentes y dieron rienda suelta a la construcción de los nuevos escenarios en los que juntos intervendrían para pasar a la siguiente página en el libro de sus vidas. La tierra prometida, para poder llevar a cabo esa edificación conjunta, se ubicaba sin duda dentro de los fecundos terrenos de la granja en Arandas, donde el amanecer y el ocaso jugaban en total armonía, donde el frío se acurrucaba con el cobijo del primer rayo de sol de la mañana; donde no se escatimaban las palabras de aliento, donde el amoroso abrazo la tierra colorada, de los Altos de Jalisco se encargó de hacer el resto.
Tierra Colorada
* Esta contraportada corresponde a la edición de 2020. La Enciclopedia de la literatura en México no se hace responsable de los contenidos y puntos de vista vertidos en ella.