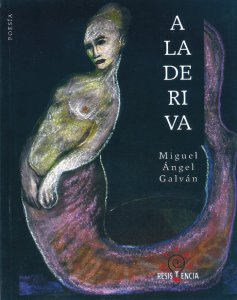Se dice que, al borde de un precipicio, el miedo no es causado por la inminencia de la caída, sino por el oculto deseo de provocarla. Esto es el vértigo: el miedo vivo a la pasión encubierta.
Y la caída/ supone/ un modo de quedar a la deriva/ abandonarse a algo que habrá de pasar a pesar del deseo/ y desear/ entonces/ dolorosa y dulcemente/ el fondo.
Vidrios rotos, suicidios múltiples, palabras que suponen, por lo menos, cierta decantación de la tristeza. ¿Qué queda después del amor?
Antes, un cuerpo que se va y deja su estela triste, y se va cayendo a las primeras luces de la tarde. Luego, un cuerpo que se queda atascado en otro cuerpo, que intenta iluminarse con las primeras sombras (consecuencia lógica de la tarde y el destierro). Un incendio: añoranza de pajarraco hastiado que busca levantarse en su ceniza, erigir su plumaje de fuego. Al fin, otro cuerpo. De aire. Atravesado por todo. Más vulnerable, sin quererlo.
El que habla es el otro, el que observa es el otro (el que fue o el que es u otro que ha renunciado a él mismo). El que habla desde su orilla es el otro, biografía apretujada en un puño que todo lo arroja a la basura, y la segunda mano que une, amorosa, los retazos.
Y además de las manos divididas está el objeto, lo arrojado, la abstracción aborrecida, amada, posesa del lirismo del desencantado, que no espera más/ sino que el sonido se disipe/ y apagarse.
[Más allá más acá, sin pretender ser causa que sostenga otra causa. (Revista Deriva, no. 1)].
E. Oláiz/ Enero de 2005