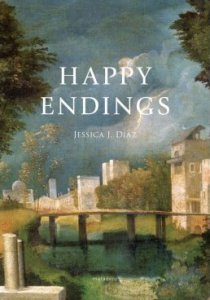Jessica J. Díaz es una poeta bastante más rara de lo que una lectura somera de alguna de sus líneas haría suponer. De articulación directa e intermitente, su trabajo esconde una hondura lírica difícil de definir. Los suyos son poemas aparentemente llanos, desprovistos de la manida retórica propia de lo que, en México, durante muchos años, se entendió como alta literatura. Pero el efecto que producen es singular. Pareciera que, tan pronto se materializan, los poemas comenzaran a rebatirse, engendrando variantes de sí mismos, entreverando trizas de otras conversaciones y lenguajes que cuestionan la materia de la que están hechos.
En Happy Endings, su más reciente libro, hasta la afirmación más directa va siempre acompañada del tenue perfume verbal de la duda, la indecisión, la perplejidad. Los “hechos” se suponen y aceptan por el hecho de estar escritos con el desenfado y la franqueza de quien charla en un café, de quien redacta una nota íntima o se extravía en el flujo de la mente mientras dicta un telegrama imaginario. Pero es la agudeza lírica de Díaz, la excentricidad de su mirada, lo que separa a su trabajo de mucha de la poesía que voluntaria o involuntariamente ha emulado su dicción sin alcanzar su temperatura.
Es por ello que el uso que hace de tropos y arquetipos triviales se lee con esa mezcla de risa nerviosa, de tristeza y extrañeza, que producen los objetos raídos, desgastados por la mente o la lengua hasta que el uso los altera. Díaz los transforma en nuevos objetos verbales que rehúyen la nostalgia y el sentimentalismo de la confesión.
Cada tanto, Jessica Díaz garabatea un puñado de líneas cargadas de humor, de ternura, de aspereza, de incertidumbre. Las lee, las relee. Las deshace y rehace. Las desintegra y recupera. Es ese titubeo esencial el que lentamente ha venido delineando una de las voces más originales de la poesía mexicana de los últimos tiempos.
Ricardo Cázares