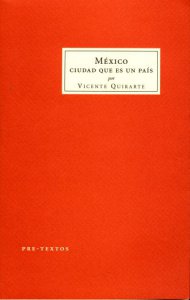En ambos sentidos, México es una ciudad que es un país: por ostentar nominalmente la nación y la causa de sus dimensiones y el número de sus habitantes. Al llamarla Ciudad de México, el complemento adnominal otorga al mismo tiempo sentido de dominio o pertenencia. ¿Ciudad que pertenece a la nación o que exige el nombre del país entero? Ésta no es la historia ortodoxa de una de las concentraciones urbanas más grandes del planeta, sino el testimonio de uno de sus habitantes que la lee en varios momentos de su historia. Al mismo tiempo es una confesión de las pasones que su devoto ha vivido con ella.
Como el autor escribió en otra parte: "Amar una ciudad es necesario y fatal. Igualmente odiarla, aunque ambas emociones, a mirarse en su espejo encuentren semejanzas y diferencias. Amar a la Ciudad de México parece una tarea cada vez más ardua. Fácil es caer en la inmediata provocación de repudiarla: aceptar el hechizo de condiciones y medios que faclita el fugaz abandono del desastre. Sin embargo, tarde o temprano, humillados y ofendidos, convencidos o escépticos, por misteriosas razones regresamos a la imposible, la infiel, la insoportable. La inevitable Ciudad de México, noble y leal a pesar de nosotros. En sus casi siete siglos de existencia, los habitantes y los elementos hemos destruido una y otra vez nuestra ciudad. Con idéntica pasión y energía hemos vuelto a levantarla. No hemos podido acabar con ella, lo cual es prueba de su linaje. Pero también demuestra la casta de sus habitantes, aunque seamos los primeros en negar semejante obligación y privilegio. Cada minuto es una posibilidad para la epifanía: para el asombro de la voz en medio de la ceguera. Nunca como ahora hace falta, en cada uno de nosotros y en nuestros actos en apariencia más humildes, el héroe anónimo que con su acción de cada día consagra, eleva y dignifica nuestro común espacio. Leer la ciudad es defenderla. Vivirla es sostenerla".