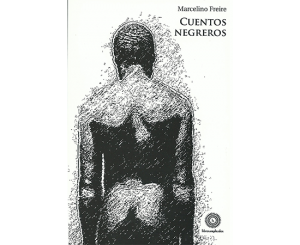La traducción de Cuentos Negreros, de Marcelino Freire por Armando Escobar Gómez es un gran pretexto para mexicanizar desde el lenguaje un paisaje como el brasileño, acercándolo un poco a la hermeneútica mexicana del espacio y hacia una comprensión de su negritud escondida. Una negritud negada totalmente en un país también racista pero desde otro aspecto, pues las raíces indígenas han sido revaloradas en México después de la independencia de España por un mercado necesitado de materias, territorio y de opciones eróticas, de manera más paternalista. En el Brasil estas raíces fueron expuestas al consumo de un mercado oscuro y abusivo desde la época de la esclavitud.
Escobar G. ocupa los breves relatos de Freire en una coordenada irónica, como lo es casi todo en las letras mexicanas. Con el color negro se nombra a una etnia, lo que también significa reducir algo complejo a lo externo… “negrear” a alguien es subordinarlo en un sadomasoquismo que puede ser económico, sexual, social o cultural.
Un grupo humano al que se le tiñó de negro (porque de negro no tiene nada la piel de los afrodescendientes) quizás para polarizar y poner en un extremo inalcanzable e innombrable, un lenguaje musical del dolor y la aberración, debido a que el lenguaje del Africa hirviente fue sodomizado para sacarle los mejores jugos y preciosidad con el fin de calmar la sed de exotismo. El exotismoque sólo ha sabido ser traducido por algunos pocos amantes y observadores meticulosos de la destrucción de un continente puesto al servicio de Occidente. África, el principio del mundo, ha sido ya casi sin esperanza de darle vuelta atrás al gran vituperio, la mina humana para el oro creativo.
Marcelino Freire, en 16 cuentos, quince de ellos un grito agudo desde el horizonte de Yemanyá y sólo uno reivindicando el mundo indígena (porque es de otro color), exprime un tubo gástrico con la tonalidad más adolorida y ponzoñosa de la realidad. Esta realidad parece, en sus textos, los paisajes psicoanalíticos de una nación que reproduce esa violencia casi silenciosa y melodiosa contra los más débiles, pero que, desde su inconsciencia e inocencia ante la gran banalidad judeocristiana, limpia con el ritmo sensual de antigua fluidez antropológica que se niega a dirimir sobre sus orígenes y su propia divinidad.
Me impresiona Freire cuando construye en sus imágenes, con lascivia y violencia, el tejemaneje del calvario social de un país que ha puesto a la carne en el escaparate, la ha moldeado de la mejor manera para ser vista y comprada, y ha llenado de contenidos amatorios las terribles iniquidades de la desigualdad y el desequilibrio social, económico y cultural de una vasta tierra que se destripa entre domadores y domados.