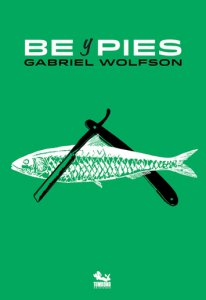Gabriel Wolfson cree que una literatura que no se las ve con el lenguaje no es literatura. Por eso, su sospecha frente a la certidumbre de la trama es radical. Cuidadoso de la complejidad de sus frases (que avanzan como anélidos mientras se repliegan), ha creado una forma, fundada en la postergación, que desmantela los principios de esa vulgar forma atávica a la que rinde culto el mercado. Es vano hablar de anécdota o argumento en el caso de Wolfson. La historia está y no está. Es decir, está pero como si no estuviera. Todo en sus relatos, como en los tribunales de Kafka, es antesala, un laberinto sembrado de desviaciones cuyo propósito es retrasar (hasta el absurdo o la locura) la llegada a un centro que se ha perdido.
Un lenguaje así, digresivo, que avanza lentamente en espiral hacia la nada, fundado en el desgaste, la merma, la traición de las expectativas, es un lenguaje que corre el riesgo de no gustar. Muy pocos escritores entre los llamados jóvenes (o incluso viejos) estarían dispuestos en esta época a semejante osadía. La de Wolfson es una literatura difícil pero nunca intransitable. Sabe que la forma no tiene valor alguno si no es la forma de algo, un dato humano, un contenido crítico. Después de todo, el tema de sus relatos es precisamente ese: el desgaste de la vida en pareja o de la vida política o de la vida a secas en su intento (desmesurado) por encontrar la verdad, el meollo, lo que habita debajo del parquet, lejos de nuestra mirada, esas termitas de la realidad que no conocemos más que por las ruinas que van dejando.