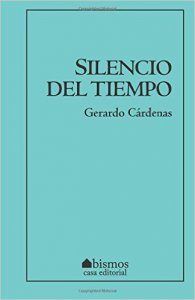En un poema llamado "Escucha" Vladimir Mayakovski hablaba de un Dios asustado ante la oscuridad, que pedía temblorosamente que al menos una estrella estuviese encendida como el niño que pide con miedo a su padre que deje una luz encendida en el baño durante la noche.
La idea es estremecedora: la divinidad, aterrada ante su propia creación. En un poema que no incluí en este volumen, pero que se derivaba del de Mayakovski, imaginé un Dios que dicta en secreto a un número indeterminado de amanuenses las palabras que conformarán los 70 libros de la Biblia pero que, más tarde, creará con su aliento un viento devastador que desordenará las palabras para que nunca más tengan sentido.
He ahí el poeta más obscuro de todos.
La palabra, sugiere el evangelista conocido como Juan, es la manifestación concreta del espíritu divino. Pero la palabra es un pantano, una trampa, un juego de luces y sombras, una adivinanza sin respuesta susurrada desde un rincón del tiempo por un Dios temeroso que pide dejar una luz encendida que acompañe su atroz insomnio.