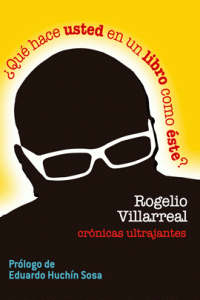Aun cuando se trata de uno de sus libros más decididamente personales —y con eso quiero decir: más arriesgados con respecto a qué contar— es evidente que ésta no quiso ser nunca una celebración ególatra. Tampoco es ese tipo de ejercicio auto exploratorio tan común en los ensayistas que buscan sombra bajo el árbol de Montaigne. No hay aquí una tierna rememoración de cómo alguien ya pintaba desde niño para ser una gloria de las letras, ni tampoco encontramos una puesta en escena para celebridades cercanas al autor entren y salgan a decir un parlamento sin importancia. En este libro la primera persona cumple otras funciones. Villareal ha sabido combinar la narración personal con los recursos propios del periodismo, y ha sabido aprovechar los alcances y los límites de ambos: está convencido de que la memoria no es suficiente y que la simple relatoría de hechos tampoco lo es. Conoce de sobra el poder y las insuficiencias de la prosa periodística. Cree en la anécdota, la coyuntura, la polémica. Desconfía del incienso que rodea a ciertas figuras intelectuales, del reportero “alternativo”, de la superioridad moral como argumento. A ese periodismo activista, demasiado esperanzado en estar del lado correcto de la historia, Villarreal ha opuesto otro que busca antes que nada la congruencia del oficio.
¿Qué hace usted con un libro como este?
* Esta contraportada corresponde a la edición de 2015. La Enciclopedia de la literatura en México no se hace responsable de los contenidos y puntos de vista vertidos en ella.