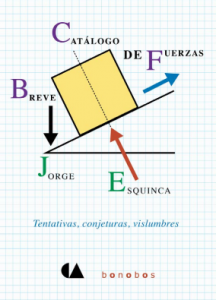Antonio Calera-Grobet saborea la realidad que le rodea y al hacerlo nos recuerda que el ánimo esencial del ensayo es probar los temas que han de volverse prosa como quien acerca la cuchara al fogón de un potaje ardiente. Su curiosidad insaciable transpira entonces comentarios sobre el grafiti leído en el baño de un bar o la puesta en escena de los platos sobre la mesa, y no sólo los ingredientes que cualquier lector de estas páginas empieza a saborear con sólo deletrear sus sílabas. Calera-Grobet sabe bien a qué sabe la comida que nos es más saludable y antojadiza, como también sabe los íntimos laberintos de la tinta que se vuelve pensamiento andante, aquella que hace del ensayo o crónica un género vivaz y galopante, un corcel capaz de galopar por el pretérito en el recuerdo de Buñuel o en la evocación de un cierto jamón, y no necesariamente el centauro de mármol insípido de los ensayistas aburridos. Sus crónicas son la bitácora del placer, la topografía de los antojos o en suma, la íntima cartografía de quien ha saboreado la vida alimentándose como debe ser: comerse el mundo a puños, digerir la realidad impredecible como quien descubre un sabor inconcebible y narrarlo con buena prosa para que todo lector salive entonces el mismo antojo.