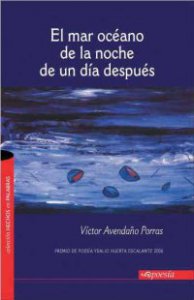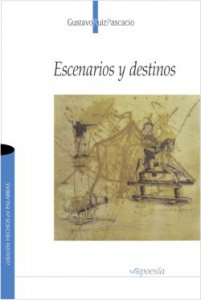LO QUE CONVIERTE ciertas páginas de poesía en un espejo capaz de reflejar las más reveladoras imágenes del sueño y de la tierra, suele, a menudo, disolverse con los años para dejar sólo un papel amarillento, unas palabras carbonizadas.
Al abrir ciertos libros que nos parecieron invulnerables en su momento suele encontrarse en ellos apenas algunos huesecillos de frases que resisten, o sólo la flor ya seca que se colocó como señal. El miedo a la poesía, al extremo testimonio del ser que ella exige, la sumisión a toda clase de cálculos y con formismos acaba, tarde o temprano por aparecer al desnudo.
Sólo una fuerza poética capaz de engendrar incesantemente nuevas energías, de abrir nuevas perspectivas de interpretación a las que parecieran haberse consumido en un momento dado, la salvarán de todo carácter fantasmal, harán de la misma una constelación. Al acercarnos hoy a la poesía de Victor Avendaño Porras, se nos presenta indemne. De uno a otro extremo brilla la trayectoria de ese rayo que no cesa, la expresión de un espíritu en el que se nos imponen como rasgos capitales una apasionada avidez de la vida y una ardiente sinceridad.
La obra de Victor Avendaño Porras se ordena así como una solitaria expedición de descubrimiento y conquista, iniciada bajo un signo diurno, marítimo, y que paulatinamente se interna en lo desconocido, llega a los bordes del mundo, una travesía en la que alguien, en su conocimiento deslumbrado de las cosas, siente que se hunde a medida que avanza, hasta que las cosas, siente que se hunde a medida que avanza, hasta que las cosas mismas acaban por convertirse en las sombras, de su propia soledad.
Otras obras de la colección (Hechos en palabras, serie Poesía):