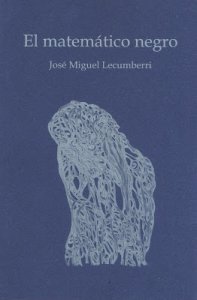En El matemático negro, el lenguaje de José Miguel Lecumberri aviva el avanzar del tiempo, de sus dimensiones eternas, en el pensamiento y en la realidad. Quizá también en el alma. Su vaivén desacelera el giro de las cosas y permanece luego el vacío sólo. La vacuidad. El deseo. La piel y el cuerpo como evidencias de lo permanente, de la constante brega por ser indelebles ante el paso de la nada sobre nosotros, ante aquel vértigo que nos provoca el dejar de existir; la gana de comprobar, en carne propia, que no existe la existencia. Pero, diría Cioran, "existir es vibrar al contacto con el vacío que está en nosotros". Por lo tanto, fracasa, finalmente, el Matemático en su afán. Tal vez la travesía fue guiada por el faro de aquella pregunta que hizo alguna vez Lautrémont. "¿Qué razones tienen para amar la existencia?" Y es a través de esta reflexión que su búsqueda cobra sentido. Porque "es de adentro de donde brota, de lo más hondo del interior del hombre, de su infierno irreductible, la nada", dice Zambrano. Sólo perdiéndose, es capaz uno de hallarse. Apunta el autor que "toda caricia es una herida poética". Como lectores terminamos desahuciados, entonces. Agonizantes. Y pronto leemos que se puede "morir / como un / beso / sin preguntar / nada". Quedan hechas las preguntas todas al cerrar las pastas. Queda escrito el poema sobre la existencia que tercamente se resiste a la fórmula que la niega. El uróboros empedernido salva al Matemático de su inminente destrucción. Me atrevería a decir que salva, incluso, al escritor y sus fantasmas. Y así es que al final queda, sobre todo, la poesía de Lecumberri, a la vez nítida y arcana, para salvarnos de nosotros mismos.
El matemático negro
Lucero García Flores
* Esta contraportada corresponde a la edición de 2013. La Enciclopedia de la literatura en México no se hace responsable de los contenidos y puntos de vista vertidos en ella.