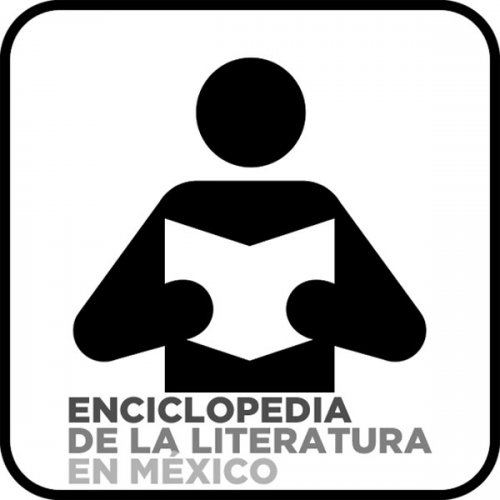Alcides Arguedas Díaz (La Paz, 1879 - Chulumani, 1946) es quizá el escritor más representativo de Bolivia de principios del siglo xx. Además de su narrativa, el legado de Arguedas constó de su capacidad y ejercicio del pensamiento crítico en la sociedad de su tiempo. Ensayó su reflexión y sus teorías a través de la novela, el ensayo, la investigación histórica y el artículo periodístico. Pues, como buen escritor decimonónico, creía en el deber moral que tenía la figura letrada en curar los males de su sociedad: el análisis y la subsecuente cirugía, a través de la pluma, serían los medios para extirpar las enfermedades que aquejaban a su sociedad.
Con Wuata Wuara (1904) y Raza de Bronce (1919), Arguedas inauguró el indigenismo en Bolivia. Su narrativa tuvo dos virtudes: abrió brecha a la novela de corte social (ocupada en el tema del indio) en el sur de América e hizo un corte con la novela indianista (ocupada en el exotismo y en el folclor). Él, al igual que el peruano Ciro Alegría (1909-1967) y el ecuatoriano Jorge Icaza (1906-1978), fue un escritor que empleó el discurso narrativo como un espacio de crítica y protesta contra las injusticias sociales, producto de las costumbres del colonialismo. Pero a diferencia de los autores antes mencionados, posee el mérito de los pioneros: fue el primero en llegar a la escena para fundar las bases de la expresión indigenista y puso los arreglos finales para culminar la expresión indianista.
Alcides Arguedas estuvo vinculado con dos movimientos: el Indigenismo y el Regeneracionismo. Y se emplea el adjetivo “vinculado” por su relativa filiación con estas dos tendencias de pensamiento: se observan algunas características de esas dos corrientes en su obra, pero también particularidades que sacó su obra del cauce genérico. En el primer caso, se advierten ciertos esbozos de lo que más adelante fue un indigenismo ortodoxo.[1] El autor de Wuata Wuara se enfocó en el tema del indio y en las secuelas del colonialismo en la sociedad boliviana; no obstante, disintió en el tratamiento (y soluciones) que le daría el género por la presencia de tópicos elitistas y racistas. Y en el segundo caso, por la importación de una ideología europea: el regeneracionismo español. En Arguedas es notable ver los mismos afanes que se hallaban en escritores regeneracionistas: sanar las dolencias sociales por medio de una redefinición de la identidad nacional.
En 1905, Arguedas fundó Palabras Libres: movimiento que reunió a escritores de la nueva generación, nacidos en la época de la Guerra del Pacífico (1879-1884). El grupo tuvo dos sedes, una en La Paz y la otra en Sucre. Muchos de estos intelectuales eran jóvenes, pero con antecedentes de haber pertenecido a otros cenáculos académicos. Aunque el grupo no fue homogéneo (en permanencia e ideología), se caracterizó por realizar estudios sobre la realidad nacional; muchos de ellos anclados a las ideologías de Novicow, Le Bon y Taine. Entre los miembros más regulares se hallaron Armando Chirveches, Fabián Vaca Chávez, José Luis Tejada Sorzano y, desde luego, Alcides Arguedas. Esos miembros de Palabras Libres permanecieron juntos dentro y fuera de Bolivia, hasta que en 1907 rompieron filas en París.
Aunado a esa iniciativa, el trabajo de Arguedas se recordaría en la historia de la literatura por su gran actividad como periodista y articulista en numerosas revistas. En 1989 se inició en dicho oficio en el periódico El Comercio, por medio de su escrito “Era un sueño no más”. Posteriormente, en 1904, escribe una columna titulada “A Vuela Pluma” para El Diario de La Paz. En 1912 colaboró en revistas importantes como Mundial y La Revista de América. Logró ocupar un puesto de subdirección del periódico El Debate en La Paz en 1915. En 1920 comenzó a publicar diversos escritos en El Tiempo y, cuatro años después, escribiría para La Razón hasta el año de su muerte (1946). Como saldo de su fervorosa labor como escritor, se registran ciento cuarenta escritos en publicaciones periódicas.[2]
Alcides Arguedas nació el 16 de julio de 1879, en La Paz, Bolivia. El 6 de mayo de 1946, el escritor paceño murió de leucemia en Chulumani, Bolivia. Sus padres fueron los terratenientes Fructuoso Arguedas y Sabina Díaz, familia de prestigio y con ascendencia española. Comenzó sus estudios en 1892 en el Colegio Ayacucho, del que saldría como bachiller en 1898. En ese mismo año inició la carrera de Derecho en la Universidad de San Andrés, que concluiría en 1903. No obstante, nunca se ejercitó como abogado.
Al momento de revisar la vida de Arguedas es posible apreciar dos prácticas constantes en su vida: sus viajes al extranjero y su incursión en la política. Como crítico estas actividades darían mayor sustancia a su obra narrativa y periodística. Por una parte, sus travesías por el mundo (sobre todo por Europa) tendrían como resultado ampliar su visión de la modernidad y entablar relaciones en la esfera cultural. Y por otra, gracias a su labor como político y diplomático tendría la oportunidad de observar e incidir directamente en la sociedad moderna. Hecho que no sólo está sustentado por las constantes destituciones a sus cargos que sufrió por sus críticas a los gobiernos, sino por su postura como escritor: “obrar directamente sobre la conciencia pública escribiendo un libro de observación directa, llena de datos recogidos de diversas fuentes y que, bajo una idea central, estudiase nuestros problemas poniendo a las claras diferencias de nuestro medio y educación”.[3] Por ello, para Arguedas, mientras más intensa fuera la observación y más directa la acción sobre la sociedad, más efectiva sería la creación literaria.
En 1903 Arguedas viajó por primera vez a Europa (Francia, Suiza y España), junto a Bautista Saavedra. Este viaje sería de suma importancia para su oficio como crítico e ideólogo, pues durante sus estancias en Sevilla y París descubrió a Taine, Le Bon y a los regeneracionistas españoles. Luego, en 1906, Arguedas realizó forzosamente un segundo viaje a Europa; por su labor periodística contra el gobierno del presidente Ismael Montes, el escritor paceño partió al destierro. Estando en Francia, trabó amistad con Rubén Darío y Francisco García Calderón (1912). Posteriormente, en 1922, fue nombrado Cónsul general en París y regresó al continente europeo; en este viaje logró hacer amistad con Gabriela Mistral. Siete años después viajó a Colombia, al ser nombrado embajador en aquel país y, en 1930, retomaría su labor como Cónsul general en Francia. Después, en 1936 viajó a Buenos Aires para un congreso y, ahí, conoció a Luis Alberto Sánchez; quien años después editaría sus obras completas.[4] Y finalmente, en los últimos años de su vida realizaría tres viajes, de los cuales destaca su breve estancia en Argentina: en 1941 fue nombrado embajador en Venezuela; a finales de 1944 viaja a Buenos Aires, donde logra entregar su versión final de Raza de Bronce en la casa editorial Losada; y finalmente, en 1945, regresa a Bolivia. Un año después, Arguedas fallece en su tierra natal.
En el último tramo del siglo xix y principios del xx, se suscitaron dos fenómenos que marcaron el rumbo de la historia boliviana; y por lo mismo, las formas de expresión literarias. La revolución civil de 1899 y el proyecto nacional que encaminaría a Bolivia a la modernidad. De estos dos sucesos de desprenderían posturas críticas y estéticas en los literatos bolivianos. Estos acontecimientos tendrían consonancia en la obra de Alcides Arguedas.
En primer lugar, el levantamiento armado de 1899 (también llamada Guerra federal) fue una rebelión del grupo liberal contra el gobierno conservador. Lo que comenzó como una disputa entre liberales y conservadores por la sede del poder político (La Paz o Sucre), posteriormente se convirtió en una serie de levantamientos armados de grupos civiles. El más destacado y brutal de ellos, sin duda, fue en Mohoza; o como se nombra en la historia La matanza de Mohoza. Entre febrero y marzo de 1899, el grupo liberal mandó tropas para reforzar las líneas federales. Un grupo de militantes, llamado escuadrón Pando, hizo una escala en Mohoza. Durante su estancia en la localidad, el grupo militar incurrió en una serie de abusos e injusticias en contra de los aimarás del asentamiento. Estos, liderados por Lorenzo Ramírez, se defendieron y aniquilaron a 130 soldados del ejército federal. Pero lo distintivo de este suceso no fue el desarme y ejecución de los activos liberales, sino los actos de antropofagia que se dieron por parte de los lugareños. Este acontecimiento estremeció a la sociedad boliviana y, más allá de lograr justicia, estigmatizó a los grupos indígenas.
En segundo lugar, en el siglo xix, la modernización de los países colonizados implicó grandes transformaciones. El cambio más generalizado fue la relativa democratización de las naciones recién independizadas y el desarrollo económico con base en las exportaciones. Y de manera más específica, en Bolivia, la élite minera e industrial creó los órganos de gobierno que sujetarían al país a una transformación desigual y arbitraria. Con la aparición del partido conservador y del liberal, la recién constituida nación peruana iniciaría un proyecto de modernización. En éste, el foco era el progreso económico, pero no la modificación de las viejas estructuras sociales; es decir, las formas de participación ciudadana no era diferente de las coloniales. De hecho, significó una acentuación de la ruptura social que arrastraba el siglo pasado.
En 1885 aparecieron dos textos cruciales para la historia de Bolivia y para el desarrollo de sus letras. Estos escritos, aunque fueron complementarios, se oponían en la idea de una nación mestiza. Por una parte, se considera la publicación de la novela de Nataniel Aguirre, Juan de la Rosa; y por otra, la difusión del estudio de Gabriel René Moreno, “Nicomedes Antelo”. La novela de Aguirre fue considerada por los anales como “la ficción fundacional de Bolivia” y como el “elemento integrador de la nacionalidad”.[5] En esta novela se dotó de fisonomía al boliviano: en su carácter, su ímpetu y emotividad, su virtud, desde una colectividad nacional. E incluso, esta obra dibujó de forma muy sutil la jerarquización racial de la sociedad boliviana, así como su naturaleza heterogénea (de criollos, mestizos e indígenas). No obstante, el estudio del historiador René Moreno planteaba y justificaba las razones de la estratificación social. En él se hallaban las bases del pensamiento de Spencer y del darwinismo social, que aplicaban las leyes de la teoría de la evolución de Darwin a la formación de grupos sociales, y también los fundamentos de teorías médico-biológicas para “dar validez científica a prejuicios raciales que existían desde la Colonia”.[6] Y sobre este tipo de pensamiento, muchos otros escritores fincaron su postura.
Y como lo comenta Paz Soldán, René Moreno y las figuras que comulgaban con su filosofía rechazaban la idea de una sociedad mestiza. Antes bien, creían en “la imposibilidad de esta articulación si se quería pensar en una nación moderna”; y afirmaban que “los indios debían ser eliminados para así evitar el mestizaje: ‘la exterminación de los inferiores es una de las condiciones del progreso social’”.[7]
Sus novelas
La obra de Alcides Arguedas fue tan extensa, como variada. Su legado escrito consta de numerosas páginas, que se nutren de epístolas, novelas, ensayos, artículos periodísticos e investigaciones históricas. Aunque su labor como historiador fue más exhaustiva, fueron sus ensayos y novelas los que trascendieron en la historia de la literatura.
Raza de Bronce adscribió el apellido de Arguedas junto a los fundadores de la novela contemporánea latinoamericana; tales como Azuela (Los de abajo, 1916), Barrios (Un perdido, 1918), Rivera (La vorágine, 1924), Güiraldes (Don Segundo sombra, 1926), Mario de Andrade (Macunaíma, 1928) y Gallegos (Doña Bárbara, 1929). La narrativa de estos se distinguió por buscar la esencia de la identidad nacional. Como bien lo comenta Julio Ortega: “Con ellas nace una nueva novela y nacen sus ismos más definidores: indigenismo, criollismo, regionalismo, naturalismo urbano. Todos estos matices concurren, sin embargo, a una tendencia común: la documental, que trata de ofrecer un inventario de la realidad de cada país…”.[8] Y en las novelas de Arguedas esto dio la tónica general de su escritura; sea ensayo o novela, su vocación literaria se puede comprender como la transformación de un solo proyecto: representar la realidad boliviana.
Y fue justo ese afán, por indagar y plasmar lo real de su país, el que lo llevó a gestar y perfeccionar su narrativa. Desde Wuata Wuara hasta Raza de bronce, se aprecian quince años de reformulaciones de una única obra. Pues la última novela del autor boliviano no sólo fue el depositario de sus afectos, sino la cúspide de su realización literaria:
De algunos autores se puede decir, metafóricamente, que escriben siempre el mismo libro […] todas sus obras pueden leerse como una variación sobre una recurrente estructura profunda. De pocos, sin embargo, se puede decir, como de Arguedas, que, literalmente, toda su vida escribieron el mismo libro. Wuata Wuara fue publicada en 1904, cuando el autor tenía veinticinco años y recién se iniciaba en el mundo literario. Raza de bronce, su cuarta y última novela, publicada en 1919, es una reelaboración significativa de Wuata Wuara: quince años en los que Arguedas sintió que no había dicho todo lo que tenía que decir acerca del conflictivo encuentro entre criollos e indios…[9]
En 1903, el escritor paceño inició su oficio literario con la novela Pisagua. En esta breve narración cuenta la tragedia de aquellos que combatieron en la Guerra del Pacífico. Hombres que fueron arrastrados a la desolada bahía del Pacífico Sur, para conocer su muerte en la madrugada posterior a la Víspera de Todos los Santos. Es un relato en el que no se le canta a la patria o al mérito bélico de los países, sino al carácter melodramático de los conflictos humanos. Es una obra que expresa el patetismo de la guerra.
Un año después, Arguedas publicó Wuata-Wuara (1904). Esta novela trataría acerca de la tragedia de Wuata Wuara: una india aimara que es violada y asesinada por su patrón, y vengada por el pueblo indígena. Y como cimiento tomó un suceso histórico: la Matanza de Mohoza (1899), sobre la cual construiría una apología a la justicia indígena y una protesta contra los abusos de los criollos. Para ello, Arguedas retomaría la forma melodramática de Pisagua, pero aplicada por primera vez al tema del indio. Por medio de esta estructura lograría la contraposición del bien y el mal, en el indio y el blanco, respectivamente. En esta novela se notaría por primera vez la visión de su proyecto creativo: criticar la inequidad social de Bolivia y moralizar a sus habitantes.
Luego, en 1905, se haría pública la tercera novela de Arguedas: Vida criolla. En ésta el autor presenta escenas de la cotidianidad de La Paz. Sus páginas “permiten comprender las estrategias de ascenso de los grupos recién llegados a la riqueza, en busca de estatus social, poder y las resistencias de los que ya se encontraban arriba colocados”.[10] Y de manera particular, aludía a la promoción del grupo social que favoreció la Guerra Federal: los cholos.[11] Y de igual forma, refiere la pugna de este grupo con los mestizos ya posicionados en la burguesía. Si Pisagua puso en la escena el melodrama del conflicto bélico, por medio de las armas; esta novela ponía en escena el drama del conflicto social, por medio de los engaños, las murmuraciones y las intrigas. El objeto era representar y analizar las “escenas de la vida mundana paceña, que permiten comprender la naturaleza del juego de aperturas y cerrazones en la movilidad social”.[12]
Finalmente, tras una espera de quince años, Arguedas publica Raza de Bronce (1919). En esta novela el escritor paceño reelaboraría el argumento y estructura de Wuata Wuara. Emplearía los mismos personajes y asunto central de la novela: los indígenas de las orillas del Titicaca y el hacendado, Pantoja; y el ultraje a Wuata Wuara y la justicia del pueblo aimara. No obstante, el tratamiento de estos elementos y el estilo impreso en ella, la convierten en una obra diferente. En Raza de bronce el autor se aleja del Romanticismo y el Naturalismo, para acercarse a un “realismo literario, matizado por el crisol del modernismo […] Y paralelamente analizará su evolución ideológica en un tema de vital interés, cual es el de su particular concepción del ‘problema del indio’ en Bolivia”.[13] Por lo que se aprecia una orientación genérica distinta, así como una estética más profunda y seria.
Esta novela constituiría la plenitud de su expresión literaria y el logrado equilibrio de su ideología: pesimista (en su determinismo) y positiva (en el rigor científico de sus observaciones y soluciones). Raza de bronce no reivindica al indio, sino que lo expone de forma cruda, alejado de un estoicismo romántico: degradado por las injusticias y atropellos del colonialismo. Pero, al mismo tiempo aboga por su causa y evoca la responsabilidad laica del hombre blanco: educar e incluir al indígena en la sociedad moderna. En esta novela se lograría el complejo matiz de juicios respecto al proyecto modernizador de Bolivia; y justo ahí se justifican los años de gestación y revisión de Raza de bronce.
El mencionado receso (si se le puede llamar así) entre 1905 y 1915 no sería infructuoso o inintencionado. Por una parte, durante esa década y media Arguedas se dedicaría escribir sus ensayos y a verter en sus diarios cada una de sus experiencias. Por otra, gestaría la reformulación de Raza de Bronce, de la cual él declaró:
Este es el libro que más me ha preocupado y me ha hecho trabajar, pues desde ese año de 1904, en que se publicó el bosquejo, hasta que volvió a aparecer en 1919 bajo otro título, no he dejado de pensar en él con una angustia dolorosa que se hizo obsesión en mí y que había durado todavía si ciertas circunstancias de inoportuna recordación no me hubiesen obligado a publicarlo cuando menos lo pensaba. Quince años he madurado el plan de esta obra. Durante quince años la he venido arreglando dentro de un plan de ordenación lógica, encajando en él episodios de que fui testigo o que me refirieron.[14]
Y este suceso que refiere el autor como “circunstancias de inoportuna recordación” sería la posibilidad de darle un mejor nacimiento y futuro a su novela. En 1915 la casa González y Medina y el Círculo de Bellas Artes organizaron un concurso para premiar la mejor novela boliviana. Y dado el fracaso al que habían sido condenadas sus demás obras, Arguedas tomaría la determinación de dar a conocer su obra magna. No obstante de aquella situación, trabajaría aún hasta 1944 (un año antes de su muerte) en la versión final que publicaría Losada en Buenos Aires.
Sus ensayos
Después de la publicación de Vida criolla (1905) sucedieron dos eventos relevantes en la vida de Arguedas. El primero tuvo lugar en Bolivia: Arguedas parte al destierro producto de sus críticas al triunfo político de Ismael Montes, hechas desde Palabras Libres. El segundo se suscita cuatro años después, en Barcelona, cuando dio a conocer Pueblo enfermo: Contribución a la psicología de los pueblos hispanoamericanos (1909). Este ensayo tuvo como objeto “descubrir las causas profundas de los ‘males’ que aquejaban a las sociedades hispanoamericanas, y se inscribe en la denominada literatura ‘sociológica’, caracterizada por un ‘criticismo flagelador’…”.[15] De forma paralela a su narrativa, su labor ensayística expresó su afán por ejercicio crítico y terapéutico a través de las letras.
Pueblo enfermo, al igual que otros escritos[16] de tónica semejante, se debieron al ascenso de Ismael Montes a la presidencia y su política liberalista. Acontecimiento que actuó como revulsivo en el orbe intelectual, respecto a las dolencias de las naciones hispanoamericanas. Y en caso partícular de Alcides Arguedas, sólo acentuó su postura al respecto de la inequidad social de Bolivia:
…ni uno (Raza de bronce) ni otro (Pueblo enfermo) reivindican verdaderamente al indio. Denuncian, sí–que duda cabe– las aberraciones del sistema de explotación y de dominio –el terrateniente, el administrador, el cura, son brutales con sus víctimas–, y la actitud es crítica contra el sistema en la medida en que este puede ser perfeccionado; es condenatoria, en cambio, cuando se trata de las costumbres y creencias o de las manifestaciones de la conducta individual, que entonces son juzgadas como aberraciones, a menudo, abominables, que provienen de un atavismo perverso…[17]
En Pueblo enfermo, Arguedas expondría los mecanismos por los cuales la sociedad se aproximaba, bajo su perspectiva, a una degradación. Pero, al igual que en sus demás obras, no clamaría por una reivindicación de los grupos segregados. Más buscaría una regeneración a través del perfeccionamiento de las relaciones de dominio: un mestizaje más concienzudo, conforme a las propuestas regeneracionistas con las que comulgaba.
Veinticinco años después de su primer ensayo, Arguedas publicó La danza de las sombras: Apuntes sobre cosas, gentes y gentezuelas de la América Española (1934). Esta obra de carácter biográfico, cercana a un libro de viajes, es publicada en dos tomos. Y en aquellos volúmenes el escritor paceño vertería de manera más suelta sus críticas respecto a los fracasos del proyecto modernizador de su patria, de los actores de su sociedad y de su labor como escritor. En gran manera, el valor de esta obra se halla en este último aspecto: en su carácter confesional, pues revela los procesos e intenciones de sus publicaciones.
Finalmente, en 1939, Arguedas cerraría su ciclo como ensayista con De cara a la realidad. De cómo y por qué se derrumban las naciones.
La recepción de la obra de Arguedas es de contrastes y matices. Se estiman cuatro factores al momento de examinar su legado escrito. En primer lugar, se halla la postura que adoptó la crítica de su época; en segundo lugar, la propuesta estética y moral del autor frente a su escritura; en tercer lugar, la edición y difusión de su obra; y finalmente, la revalorización de su escritura y pensamiento a la luz de los años.
Al respecto de la crítica, fue bien conocida la postura de Miguel de Unamuno ante la obra del novelista y ensayista boliviano. La Nación dio a conocer las contrastantes opiniones que el escritor salamantino tuvo de Raza de Bronce y Pueblo enfermo. Entre la cuantiosa correspondencia que sostuvo Unamuno con el círculo intelectual de su época, llaman la atención sus observaciones a estas dos obras. Tras la publicación de Raza de bronce en 1919, Unamuno escribió al autor de la novela para expresar su interés en el discurso de Choquehuanka;[18] personaje que representaba la voz y sabiduría del pueblo aimará. Y posteriormente, cuando apareció ante el público Pueblo… en 1909, Unamuno de nuevo redactó su opinión respecto al ensayo de Arguedas; misma que se halla en dos textos, titulados “La imaginación de Cochabamba” y “El alcoholismo en Bolivia”. En estos critica y valoriza las posturas de Arguedas respecto al consciente colectivo y la moral del boliviano. Tilda al ensayo como “rico en instrucciones y en sugestiones”, pero se desboca mordazmente contra el escritor boliviano:
Mi estimado señor y amigo: Hoy echo al correo y llegarán a Buenos Aires a mediados del mes que viene las dos primeras correspondencias que en La Nación dedico a su obra. La primera se titula: "El alcoholismo en Bolivia"… La segunda se titula: "La imaginación en Cochabamba" y tomo al pie de lo que usted dice sobre la imaginación y la megalomanía y el apego a la rutina para disertar sostenido…Mis comentarios son aún más dolorosos y duros que su obra y me temo que provoquen protestas. Pero el amor a la verdad ante todo.[19]
Aparte de la postura del filósofo y literato español ante la obra de Arguedas, se halla también la del novelista y ensayista André Maurois. Aunque no acaparó la misma atención que la correspondencia de Unamuno y Arguedas, hay aspectos que destacaron sobre la lectura del intelectual francés. Al respecto de Raza de Bronce, Maurois consideró la narrativa de Arguedas como plena: por su carácter artístico, como por el social. Pues la categorizó como un “tratado de antrolopología social”[20] dotada de una caracterización auténticamente andina (por su geografía y etnias).
Luego, se estima la postura de Alcides Arguedas respecto a su propio proyecto creativo. De esta manera, es posible comprender las decisiones del autor para modificar la forma en que era leído. Como bien lo comenta E. Paz Soldán, su evolución como autor se relacionó directamente con la forma en que era (o creía) ser leído:
La intención de Arguedas de intervenir en el debate público terminó chocando con su percepción de que las novelas no eran tomadas en serio, eran vistas, a lo sumo, como sofisticados entretenimientos. Poco a poco su literatura fue dando paso a la sociología, con Pueblo enfermo (1909), y a la historia, en la década de los 20. El abandono de la literatura nunca fue total; de hecho, publicó la novela Raza de bronce en 1919, y continuó revisándola hasta el final de sus días.[21]
Dicha postura queda completamente respaldada por la naturaleza de su escritura después de 1919. Posterior a Raza de bronce, no volvió a crear otra novela (sólo revisó esta última); escribió dos ensayos y cinco estudios históricos. Y ese cambio de dirección se estima como una reafirmación personal y social de su papel como escritor; deseaba un espacio desde el cual pudiera ser leído con mayor seriedad. O bien, con los cambios de formas (de novela, a ensayo social, y luego a estudio histórico) deseaba un cambio de lector. Por ese motivo, en su ensayo La danza de las sombras (1934) afirma lo siguiente: “toda acción disimulada bajo la intriga de una fábula sería siempre acogida con reparos”.
Luego, se estiman las condiciones de edición y publicación de sus obras. Desde la presentación y difusión de Wuata Wuara, el escritor boliviano tuvo que sortear las pifias de sus editores e impresores. Sobre esta fallida edición dejó un valioso testimonio el autor boliviano en La historia de mis libros: o el fracaso como escritor. Antonio Lorente Medina hace notar dicha problemática en su “Introducción” a la edición de la unesco. Pues describe como “primitiva y olvidada”[22] la primera edición de la obra germinal de Arguedas, Wuata Wuara. Incluso el propio Arguedas anotó en la tercera edición de Raza de bronce que las dos primeras ediciones de su novela condenaron al fracaso su obra y, por lo mismo, a su olvido. Por lo mismo, el número de lectores que recibieron su obra se redujo a un puñado de escritores: “Naturalmente el libro no tuvo lectores y contados fueron los que, venciendo sabe Dios qué suerte de repugnancias, pusieron sus ojos en él”.[23] De aquellos contados lectores, Arguedas reconoció a Gabriel Alomar, Ernesto Martinenche, Díez Canedo, Luis Velásco Aragón y, por supuesto, el ya mencionado Unamuno.
Como efecto de estos descuidos y malas presentaciones, la narrativa de Arguedas no tuvo la consonancia esperada; a diferencia de obras posteriores que siguieron la misma veta que Wuata Wuara y Raza de bronce. Pese a ser gestada y publicada con años de ventaja, La Vorágine de José Eustasio Rivera (1924) y El mundo es ancho y ajeno (1941) de Ciro Alergría tuvieron más atención por los críticos. O como lo expresó el mismo Arguedas: “han alcanzado merecida fortuna y ruedan hoy con algún estruendo por el mundo”.
Y finalmente, pese a los infortunios de las ediciones y reparos del autor respecto a los lectores, se considera la revalorización de su obra en los anales de la historia de la literatura. Entre los diversos juicios a sus obras, se puede apreciar que los estudiosos de la prosa de Alcides Arguedas concuerdan en lo mismo. El valor de su obra radica en la capacidad de articular observaciones, juicios y posturas sociales en el discurso narrativo, sin que por ello la obra pierda valor literario o fuerza poética.
Respecto al trabajo novelístico de Arguedas, destacan las siguientes opiniones. En primer lugar, comenta Leonardo García Pavón: “La obra arguediana es la primera obra narrativa que ofrece una visión crítica de la complejidad social, territorial, política y cultural de Bolivia.”[24] En segundo lugar, Antonio Lorente Medina: “su indudable condición pionera de la novela indigenista de nuestro siglo”.[25] Luego se considera la opinión de Carlos Castañón Barrientos: “El novelista es un censor implacable de las injusticias que muestra, y al mismo tiempo, un artista que da rienda suelta a su pluma. Cuando denuncia, habla con la energía de un escritor comprometido, y cuando describe el paisaje, nos impulsa a decir que un poeta no lo habría hecho mejor”.[26] Y también E. Paz Soldán, comenta en su estudio introductorio a la Raza de Bronce/ Wuata Wuara de la edición de Biblioteca Ayacucho: “publicar en 1904 una novela acerca de una rebelión aymara triunfante es un acto osado, un desafío a la sociedad criolla de la que Arguedas formaba parte, y que sirvió para identificarlo de manera temprana como un polémico y acerbo crítico del proceso de modernización nacional”.[27]
La obra de Alcides Arguedas considerada a la luz de los años definitivamente ha dado mejores resultados de los que el propio autor consideró. Se podría mencionar un copioso acervo de artículos y ensayos en torno a su escritura; así como las menciones de sus obras más celebres (Raza de Bronce y Pueblo enfermo) en las historias de la literatura y crítica hispanoamericana, sobre las cuales se hizo mayor énfasis en la cronología de su obra. Pero a continuación se hará un listado de las obras que ofrecen una visión más panorámica de su legado escrito. Esto con la finalidad de referir a los autores que han meditado profusamente en las páginas de Arguedas y que, por lo mismo, se constituyen como un punto de referencia para estudios posteriores[28]:
- Fausto Reinaga, Alcides Arguedas, 1960.
- Josep M. Barandas (et. al.), Alcides Arguedas: “Raza de bronce”: esquema metodológico de aproximación a la narrativa boliviana, 1977.
- Juan Albarracín Millán, Alcides Arguedas: la conciencia crítica de una época, 1979
- Mariano Baptista Gumucio, Alcides Arguedas: juicios bolivianos sobre el autor de “Pueblo enfermo”, 1979.
- Julio Díaz Aguedas, Arguedas, el incomprendido, 1979.
Anderson Imbert, Enrique, Historia de la literatura hispanoamericana: la colonia/cien años de república, vol. 1, México, Fondo de Cultura Económica (Breviarios: 89), 1970.
Arguedas, Alcides, Raza de bronce/Wuata Wuara, Antonio Lorente Medina (ed. y coord.), Madrid, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Dirección General de Publicaciones (Colección Archivos: 11), 1996.
---, Raza de bronce, Caracas, Fundación Biblioteca Ayacucho (Colección Clásica: 234), 2006.
Baud, Michiel, Los intelectuales y sus utopías: indigenismo y la imaginación de américa latina, s.l., Centro de Estudios y Documentación Latinoamericano/Cuadernos del cedla (Colección: Gobernanza Ambiental en América Latina y el Caribe), 2003.
Fernández Moreno, César (coord. e introd.), América latina en su literatura, México, Siglo xxi/ unesco, 2000.
---, “Las aristócratas y las de medio pelo en Alcides Arguedas”, en Temas Sociales (La Paz), núm. 34, febrero de 2014. En línea (consultado 03-12-19).
Lastra, Pedro, “Sobre Alcides Arguedas”, Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, no. 12, año 6, 1980, pp. 213-223.
Pasquaré, Andrea, “La lectura de Madrid (1901-1920): las notas-comentario de Miguel de Unamuno en la circulación de ideas y escritos” en Revista de la Red de Intercátedras de Historia de América Latina Contemporánea (Córdoba), no. 5, año 3, diciembre de 2016.
Paz Soldán, Alba María (coord.), Hacia una historia crítica de la literatura en Bolivia: Hacia una geografía del imaginario, vol. ii, La Paz Fundación Programa de Investigación en Bolivia, 2002.
Rovira, José Carlos, “Dos novelas de Alcides Arguedas”, en Cuadernos Hispanoamericanos, núm. 512, febrero de 1993.
Unamuno, Miguel de, “La imaginación de Cochabamba” en Contra esto y aquello, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. En línea (consultado el 21-11-19).
Vargas, Wálter I. “Vida y obra tardías de Alcides Arguedas” en Revista Ciencia y Cultura (La Paz), núm. 39, vol. 21, diciembre de 2017. En línea (consultado el 05-12-19).